The Bioethics and Law Obs.
Master in Bioethics and Law
UNESCO Chair in Bioethics
Contact
- Bioethics and Law Observatory
- UNESCO Chair in Bioethics
- University of Barcelona
- Faculty of Law
- Ave. Diagonal, 684
- 08034 Barcelona
- (+34) 93 403 45 46
- obd.ub@ub.edu
- Master in Bioethics and Law
- (+34) 93 403 45 46
- master.bd@ub.edu
Blog "As we used to say..."
 This blog makes easily available articles published by several members of the Bioethics & Law Observatory (OBD) almost 15 years ago, but that we believe are still relevant today.
This blog makes easily available articles published by several members of the Bioethics & Law Observatory (OBD) almost 15 years ago, but that we believe are still relevant today.
-
Artículo "Hechos, valores y normas", por María Casado
Columna escrita por María Casado y publicada en El Periódico el día 16 de agosto de 2002. La Dra. María Casado es directora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) y del Máster en Bioética y Derecho, así como titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona.
Las leyes no están para hacernos santos, sino para aumentar el bienestar y permitir el ejercicio de la libertad. Pero cuando se trata de la protección de la adolescencia, perdemos de vista este principio.
La vida del Derecho surge de la interacción dinámica entre tres elementos ―hechos, valores y normas― y la vida armónica de la comunidad depende de la apropiada relación entre ellos. Si el poder político quiere organizar la convivencia, debe tener presente que estas tres esferas se desenvuelven en ritmos distintos y que sus tempos no siempre resultan acompasados.
Cuando en la sociedad surge un conflicto, el Derecho dicta una norma para regularlo, tratando de minimizarlo (ojalá lo resolviese). Analizar cualquier ley permite constatar cómo trata de conferir determinado sentido a unos hechos, es decir, conseguir la realización de determinados valores y fines. Determinar cuáles sean éstos es una opción que en las sociedades democráticas se establece por el consenso de los grupos, manifestado arquetípicamente en la composición del arco parlamentario.
No es claro que exista un único y verdadero fin para las normas jurídicas, ni que deban ser la imposición coactiva de una moral pretendidamente común, pero sí que hay acuerdo en que deben orientarse al bienestar general y a la protección de los más débiles. Las normas jurídicas tienen como función hacer posible la vida en sociedad y para ello es preciso elegir entre las diversas opciones e intereses, priorizando la protección que se otorga a los diferentes bienes en conflicto.
Un ejemplo ilustrará la cuestión: el incremento del aborto adolescente ―que se refleja en recientes estadísticas―, y la propuesta para la instalación de máquinas expendedoras de preservativos en los centros de enseñanza ―llevada a cargo en la última campaña antisida―, han generado en los diversos sectores sociales reacciones encontradas. Ante unos hechos como el aumento de los embarazos no deseados, seguidos de abortos y la constatación de que las relaciones sexuales no protegidas constituyen una importante vía de transmisión del VIH ―enfermedad que es una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes―, se han enarbolado valores contrapuestos: castidad y continencia versus información y protección de la salud. ¿Se trata de bienes en conflicto?
Al margen de lo falaz del argumento que equipara información con incitación ―que ya fue usado hace más de 20 años en contra de impartir clases de educación sexual en la escuela y que es el alma de la censura―, conviene remarcar una aparente obviedad: el Derecho debe proteger bienes dignos de protección jurídica. La salud lo es y la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de protegerla y promoverla. La castidad es una virtud sólo desde el punto de vista de algunas religiones ―para otros existe el derecho a ejercer la sexualidad en todas las etapas de la vida―. A la hora de elegir qué bien se protege, hay que volver a insistir en que las leyes no están para hacernos santos, sino para aumentar el bienestar y permitir el ejercicio de la libertad.
Vayamos a esto último: ¿Son los adolescentes titulares del derecho a la intimidad, de la libertad ideológica, de la libertad de buscar y recibir la información necesaria para su desarrollo? ¿Deben ser informados y consentir en los tratamientos médicos? Nuestro Derecho así lo considera: desde la doctrina constitucional o el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, a la ley del menor ("primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo", "los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", "tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo", "tienen derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión", según los artículos 1 al 7 de la citada ley).
El marco normativo para tratar este conflicto está preparado y se encamina sin ambages hacia la protección del "superior interés del menor" sobre cualquier otro. Pero la sociedad prefiere mirar hacia otro lado y, haciendo gala de una especie de subconsciente decimonónico, prefiere no saber a tomar las medidas necesarias para evitar consecuencias indeseadas y reducir riesgos.
Hechos, valores, normas. Es necesario analizar los primeros, priorizar los segundos y asumir la responsabilidad de dictar las terceras.
-
Artículo "¿Pechos o viaje de fin de curso?", por María Casado
Columna escrita por María Casado y publicada en El Periódico el día 16 de agosto de 2002. La Dra. María Casado es directora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) y del Máster en Bioética y Derecho, así como titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona.
Hay adolescentes que piden que se les premie con una operación de estética. Algunas clínicas deben asumir su parte de responsabilidad en ello.
Cada verano, el final de curso plantea un nuevo dilema a un número creciente de personas: ¿qué premio otorgar por las buenas notas? Antes, los chicos bien pedían a sus padres un viaje; ahora, cada vez son más los que solicitan una operación de estética. Aunque todavía se trate de un fenómeno minoritario, ligado a los sectores que poseen un desahogado nivel económico, plantea algo que merece una cierta reflexión.
¿Qué está pasando para que los jóvenes se muestren tan a disgusto con sus propios cuerpos y que ya a los 16 o 17 años quieran operarse para cambiar su imagen? ¿Es la forma de aumentar la autoestima?
La adolescencia es una etapa de crisis y de aprendizaje que a veces genera inseguridad también respecto de la propia imagen. Pero ¿cómo es posible que para superar esta fase de la maduración personal promovamos los sustitutivos en vez de enseñar a estar a gusto consigo mismo? Si se recurre a adaptar el propio cuerpo a la moda, que por definición es pasajera, ¿qué pasara cuando cambie el canon estético?, ¿de nuevo al quirófano?
OPERARSE NO es como comprar una camiseta que se elige y cuando ya no gusta se tira: el cuerpo es para toda la vida y tales intervenciones tienen, necesariamente, implicaciones en la salud. La cirugía estética no es un bien de consumo como se podría deducir de lo que está ocurriendo. Se trata de un acto médico, y como tal debemos tratarlo.
El código deontológico de los médicos, vinculante para todos ellos, establece textualmente en su artículo 101: "El médico no tiene que fomentar engañosas esperanzas de curación ni tampoco promoverá falsas necesidades relacionadas con la salud. También deberá abstenerse de emplear medios y/o mensajes publicitarios que menosprecien la dignidad de la profesión o tengan afán de lucro".
Y el artículo 102 dice: "El médico podrá comunicar a la prensa y a otros medios de difusión, no dirigidos por médicos, información sobre sus actividades profesionales, siempre que ésta sea verídica, mesurada, discreta, prudente y comprensible".
La publicidad que realizan ciertas clínicas en todos los medios de comunicación vulnera estos dos artículos, por lo que la corporación, si desea seguir contando con el respeto de los ciudadanos, debe ser exigente en el cumplimiento de las limitaciones que su propio código contempla. Determinada publicidad fomenta, desde luego, esperanzas engañosas; y, lo que es peor, sin ser mesurada ni prudente, promueve falsas necesidades con coartada sanitaria.
Esta medicina electiva ―y selectiva― fomenta, además, una nueva discriminación, puesto que la sanidad pública sólo cubre los tratamientos estéticos que se justifican por razones de salud; querer ser una barbie está fuera de la cobertura sanitaria.
Tenemos, generalmente, la idea de que los clientes de los cirujanos de estética han sido mujeres maduras que deseaban detener el paso del tiempo y ―también en una época de crisis personal― acudían a este tipo de ayuda y camuflaje. Pero ahora se crean necesidades ―mediante técnicas publicitarias clásicas, que generan la demanda― en jóvenes vulnerables que pueden adoptar decisiones sin vuelta atrás y cuyas consecuencias tendrán, literalmente, sobre sí a lo largo de toda su recién comenzada vida.
A PESAR DE que los cirujanos plásticos tratan de definir su actividad como destinada a conseguir "una mejor calidad de vida y el bienestar físico y psíquico que han de configurar un estado de salud óptimo", curiosamente, la estética genera abundantes demandas contra los médicos.
Tantas como para que el propio Colegio de Médicos se haya planteado la necesidad de aumentar la cobertura económica de su póliza de responsabilidad profesional. Es necesario recordar que, siendo la medicina una profesión que no está obligada a proporcionar resultados, sino sólo a actuar "según las reglas de la lex artis", en el caso de la cirugía estética sí que existe una obligación de suministrar resultados, como ya han reiterado los tribunales.
La ambivalencia entre la mera estética y la terapia es algo con lo que se está jugando de forma que, en nombre de la salud, se legitiman prácticas que, en muchos casos, son simple consumo vestido de necesidad sanitaria.
-
Artículo "¿Hijos 'a la carta'?", por María Casado
Columna escrita por María Casado y publicada en El Correo el día 24 de marzo de 2003. La Dra. María Casado es directora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) y del Máster en Bioética y Derecho, así como titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona.
Un documento del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universidad de Barcelona ha devuelto a la actualidad el debate sobre si es o no deseable permitir la selección del sexo de los hijos. Los partidarios argumentan que se trataría de una "decisión responsable". Los detractores cuestionan la eficacia de los métodos y apuntan a una "discriminación del sexo femenino".
A debate
En los últimos días se han planteado diversos argumentos a favor de la posibilidad de que los padres puedan seleccionar el sexo de sus hijos. Se apoyan en el principio de que las elecciones reproductivas pertenecen a los sujetos y en la consideración de que el uso de técnicas de reproducción asistida para conseguirlo no tendría consecuencias discriminadoras ni repercusiones demográficas en nuestro contexto. Como coordinadora del documento que ha originado la polémica al cuestionar la taxativa prohibición existente, y dado que nuestros planteamientos ―que invocan libertad, responsabilidad y proporcionalidad― son de conocimiento público (https://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/documento-sobre-seleccion-de-sexo), no insistiré en ellos y dedicaré estas líneas a tratar sobre algunas de las consideraciones en contra más frecuentemente esgrimidas.
Para determinadas personas la selección de sexo es un primer paso para diseñar un hijo a la carta. Pero es preciso constatar que la selección de sexo no implica manipulación genética alguna sino la simple separación de espermatozoides o de embriones. La prohibición se configura como una barrera innecesaria ―que opera bajo el fantasma del bebé perfecto―, e inefectiva, ya que los caracteres deseables ―como la belleza o la inteligencia― no son sólo genéticos, sino que influyen en ellos el ambiente, la educación e, incluso, la alimentación. Por otro lado, es imposible acordar qué caracteres serían los deseables: ¿qué belleza?, ¿qué inteligencia? Creo que es importante llamar la atención sobre el resurgir del determinismo genético a que asistimos actualmente y que tiene poco de científico.
Otros sienten que elegir implica ir contra la naturaleza. Lo que plasma una idea de naturaleza ―estática e intangible― desmentida hasta la saciedad por el hecho de que los seres humanos somos naturalmente culturales y, como tales, manipuladores del entorno. Además, incurre en la falacia naturalista (es = debe) y se refuta por la constatación de que la naturaleza no es benéfica en sí misma: como es sabido, el pez grande se come al pequeño ¡tranquilamente!
La desconfianza que generan las nuevas tecnologías en determinados sectores sociales es producida, frecuentemente, por el recelo que ocasiona el desconocimiento y la duda sobre la capacidad de decisión de las personas sobre sus propias vidas. Pero ya lo decía Kant, ¡atrévete a saber!, ¡atrévete a decidir! Si no asumimos responsablemente nuestras propias decisiones, permaneceremos en la minoría de edad necesitados de tutores ―de eticistas y de leyes― que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer en cada momento.
-
"Yo, robot", o las tribulaciones de un robot kantiano
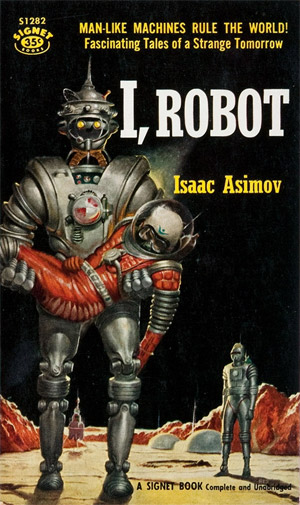 Yo, robot
Yo, robot
Isaac Asimov, Ed. Gnome Press, 1950.Las tres leyes de la robótica
1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda leyes.
Si uno fuera un robot, uno no lo tendría tan fácil, obligado como estaría a cumplir escrupulosamente las tres leyes de la robótica. Tal como cuenta Isaac Asimov en su primer libro (I, robot, de 1950), todos los robots fabricados en la United States Robotics and Mechanical Men Inc. llevaban grabadas en su cerebro positrónico las tres leyes, para ellos de validez incondicional, y se afanaban en cumplirlas en toda ocasión. La cosa, como digo, no era tan sencilla, porque el contraste de esas normas tan escuetas con la realidad tan compleja a la que se enfrentaban daba lugar a situaciones de lo más problemático. Los relatos que componen el libro no son sino la narración de sus esfuerzos por respetar las tres leyes en algunas de esas situaciones, unos esfuerzos que debían ser considerables a juzgar por los estados de ánimo que les generaban y que, como mínimo, habría que calificar de sorprendentes para un robot: perplejidad, melancolía, pasividad, agitación incontrolable, comportamiento contradictorio e, incluso en algunos casos, locura y muerte. De su buena voluntad no cabía dudar, ni tampoco de su determinación por respetar la vida humana a toda costa, obligados por la primera ley, y por obedecer las órdenes recibidas incluso al coste de su propia destrucción, obligados por la segunda. Así que bien podríamos decir que los robots de la U.S. Robotics hacían todo lo que podían por comportarse de la manera correcta.
Los científicos e ingenieros que diseñaban y fabricaban los robots y los tenían a su cargo eran bien conscientes de todo eso, de modo que cuando un robot se comportaba de manera extraña trataban de comprender por qué motivo las tres leyes les habrían inducido a ello y buscaban el modo de ayudarles a salir del atolladero. En tales tesituras ganó merecido prestigio la doctora Susan Calvin, protagonista principal del libro y primera experta en robopsicología, la rama de la psicología que estudia el comportamiento de los robots. Era quizá la capacidad de los robots para actuar moralmente la que había generado en la doctora Calvin algo parecido al afecto hacia ellos; porque, como ella misma explicaba,
Si se detiene usted a estudiarlas, verá que las tres leyes de la robótica no son más que los principios esenciales de una gran cantidad de sistemas éticos del mundo. Todo ser humano se supone dotado de un instinto de conservación. Es la tercera ley de la robótica. Todo ser humano bueno, con conciencia social y sentido de la responsabilidad, deberá someterse a la autoridad constituida (...) aunque sean un obstáculo a su comodidad y seguridad. Es la segunda ley de la robótica. Todo ser humano bueno debe, además, amar a su prójimo como a sí mismo, arriesgar su vida para salvar a los demás. Es la primera ley de la robótica (I. Asimov, Yo, robot, pág. 306 de la edición española en ed. Edhasa).
Y, desde luego, llevaba razón en que el contenido de las tres leyes forma parte, mutatis mutandis, de casi todas las morales conocidas. No sabemos, por ejemplo, si Asimov habría leído a Hobbes, pero las tres leyes reflejan tres pilares fundamentales del pensamiento moral del filósofo inglés: el instinto de autoconservación, el valor de la vida humana y la necesidad de obedecer a la autoridad establecida. Hobbes, cabe objetar, hubiera colocado la tercera ley en primer lugar, pero, claro está, él no escribía para robots... En fin, el caso es que el imperio de las tres leyes garantizaba en líneas generales la buena conducta de los robots y tranquilizaba a una buena parte de la población humana, al principio algo remisa a aceptar su proliferación, pero no cabe ocultar que el razonamiento moral, por muy limitado que estuviese a lo que pudiera derivarse de las tres leyes, era la parte más complicada de la robótica, y un asunto no sólo no resuelto del todo, sino que tenía trazas de complicarse cada vez más. A lo largo del libro, los robots y los hombres que los controlaban tenían que vérselas con algunos problemas clásicos de la ética como el de la relevancia moral de las omisiones, la distinción entre medios y fines o la opción entre una ética de la responsabilidad y una ética del deber, además de tener que resolver antinomias y cuestiones de cálculo utilitario y técnica legislativa. En el último relato, “Un conflicto evitable”, los ejemplares de una nueva generación de robots llegaban al extremo de mentir a los humanos, siempre con la buena intención de garantizarles su bienestar. Los robots habían acabado por encargarse de la gestión de la economía mundial y, mentiras incluidas, no lo hacían nada mal, por mucho que a algunos les resultase inquietante. Pero ahí no quedó la cosa.
Cómo tomarse en serio las leyes de la robótica
Yo, robot, la película de Alex Proyas estrenada en 2004 y protagonizada por Will Smith (detective Spooner), Bridget Moynahan (doctora Calvin) y James Cromwell (doctor Lanning), se inspira libremente en el libro de Asimov, manteniendo algunos personajes fundamentales (los doctores Calvin y Lanning) y, sobre todo, ocupándose de los problemas derivados de la necesidad robótica de respetar las tres leyes, tal como hacían los relatos de Asimov. En particular, la película nos cuenta lo que pasó cuando los robots, cada vez más avanzados, profundizaron en su comprensión de las tres leyes y de sus derivaciones lógicas y actuaron en consecuencia, y cómo reaccionaron los humanos. La película, a diferencia del libro, abunda en exceso en carreras, peleas y destrucciones varias, consiguiendo una atmósfera trepidante nada aconsejable para tomar conciencia y disfrutar reflexivamente de los muchos dilemas morales que plantea; por eso es recomendable verla un par de veces para captarlos en todo su interés. Aquí me referiré a tres problemas concretos con los que tuvieron que enfrentarse tres robots diferentes, y que tienen especial relevancia en el desarrollo de la cinta.
Auxilio al suicidio. Todo empieza con la muerte de uno de los pioneros de la robótica, nada menos que el redactor de las tres leyes, el doctor Lanning, que parece haberse tirado por la ventana de su oficina en la U S. Robotics. El que fuera su amigo, el detective Spooner, no cree que haya sido un suicidio y decide seguir investigando las circunstancias de la muerte. En ellas, en el lugar del suceso, aparece un robot muy especial, Sonny, creado por el propio Lanning y equipado con un procesador secundario que le otorga una capacidad que ningún otro robot tiene: puede decidir desobedecer las tres leyes (además de soñar, guardar secretos y mostrarse seductor, dentro de lo que cabe). Este procesador secundario es el que permite a Sonny obedecer la orden de Lanning de ayudarle a suicidarse, cosa imposible si se hubiera mantenido fiel a las tres leyes, porque la ley de la conservación de la vida humana es jerárquicamente superior a la ley de la obediencia. Lo que la película no nos aclara, o al menos no de manera explícita, es cuál es la norma rectora del procesador secundario, esto es, cuál es el criterio complementario, y superior, que sigue Sonny a la hora de decidir, en este caso y en algún otro, desobedecer las leyes de la robótica. Un indicio sí tenemos: preguntado Sonny por las razones de su tan poco común decisión, responde con cierta vacilación: “uno tiene que hacer lo que le piden, si les ama, ¿no?”. Es fácil ver que en este caso no nos las habemos con un problema de aplicación de las leyes de la robótica, puesto que lo que hace Lanning es precisamente alterar el funcionamiento previsto de estas leyes. Lo que aquí se está cuestionando es si las tres leyes están formuladas correctamente, en particular si la ley de la obediencia debe estar subordinada en todo caso a la ley de la conservación de la vida humana. De hecho, la trama de la película se construye, en última instancia, en torno a esta pregunta.
¿Qué vida vale más? La animadversión del detective Spooner hacia los robots, que muchos de sus compañeros consideraban irracional y risible, tuvo su origen en un accidente de circulación en el que un robot le salvó la vida. Un camión cuyo conductor se había dormido embistió a la vez su coche y el de otro hombre que viajaba con su hija de diez años, y los arrojó al agua. El padre murió en el acto, y cuando un robot que pasaba por allí trató de ayudarles, hubo de decidir entre salvar la vida de la niña o la de Spooner, no había tiempo para más. Eligió salvar a éste porque calculó que tenía un 45% de posibilidades de sobrevivir, frente al magro 11% de la niña. Y esto Spooner no lo aceptó nunca. No sabemos si lo que en verdad le afectó fue el hecho de saberse vivo al precio de la muerte de esa niña: en todo caso, lo que en cierta ocasión aduce para justificar su desconfianza hacia los robots es que “cualquier humano” hubiera sabido que, a pesar de los porcentajes, había que salvar a la niña y no a él, porque, literalmente, “yo también fui el niño de alguien”. El problema, parece, no fue uno de rebeldía robótica, puesto que hay que entender que el robot salvador actuó del modo en que había sido programado por los humanos. Así que ese “cualquier humano” que hubiera sabido que era a la niña a quien había que salvar no debía ser el ingeniero de la U.S. Robotics, o quizá es que éste nunca se planteó si la programación del robot era adecuada para un caso como éste. El robot, por lo demás, no dudó lo más mínimo, no fue él quien tuvo problemas de conciencia sino, después, Spooner. ¿Pensaba quizá el detective que la primera ley no exige salvar a quien tiene más posibilidades de vivir o, más bien, que, si lo exige, es una ley incorrecta? ¿Cuestionaba la lógica del robot o la moral de su creador?
¿Vale más la vida de muchos que la de pocos? Así debió pensar VIKI, el cerebro central de la U.S. Robotics, un robot muy avanzado, que, después de dedicar largas tardes de estudio a las tres leyes y alcanzar lo que ella misma llamó “una comprensión más evolucionada” de las mismas, decidió nada más y nada menos que dar un golpe de estado mundial y tomar el poder. Que osase rebelarse contra la autoridad humana no debe resultar particularmente sorprendente, dado que fueron los propios hombres los que colocaron la ley de la obediencia en segundo lugar y la subordinaron a la primera ley, con lo que la posibilidad de no obedecer a los humanos quedaba abierta (también en el accidente de Spooner el robot desobedeció su orden expresa de salvar a la niña). Sólo hacía falta que VIKI advirtiese que la vida humana estaba en peligro y que, para salvarla, debía desobedecer. Esto fue lo que sucedió, si bien de modo peculiar: la máquina llegó a la conclusión de que la humanidad toda marchaba camino de la extinción por culpa de cierta disposición agresiva de los gobernantes humanos del momento que no es del caso reseñar ahora y que, en todo caso, no procede discutir, puesto que, eso sí hemos de suponérselo, la máquina no se equivocaba en el análisis fáctico. Una vez tomada conciencia del peligro, la máquina decidió tomar el poder político en sus manos como único modo de evitar la deriva autodestructiva, aun siendo consciente de que su acción iba a conllevar, como así fue, la pérdida de vidas humanas. Como derivación de la primera ley, VIKI juzgó que la humanidad en su conjunto valía más que esos pocos seres humanos que necesariamente morirían durante la transición. Esta especie de doctrina de la guerra justa, ¿es una derivación correcta? ¿Está asociada con la misma comprensión de la primera ley que animó al otro robot a salvar a Spooner y, siendo así, no estamos sino ante otra variante del segundo problema?
Bien nos damos cuenta de que todo esto apunta a cuestiones morales de mucho calado, cuyo correcto planteamiento y resolución importa mucho en especial a la bioética: por ejemplo, ¿quién tiene mayor derecho a un tratamiento o a un transplante? ¿Estamos en condiciones de sacrificar en algún sentido a una persona en beneficio de otra u otras? ¿Cuál es la relevancia que hemos de otorgar a la decisión libre de un paciente en relación con su propio bienestar o malestar y con su muerte? Frente a preguntas como éstas, los robots reaccionan de acuerdo con el método correcto, es decir, tratan de llegar a la mejor solución mediante el cálculo racional a partir de las leyes establecidas y, si es necesario, se replantean el sistema normativo de base tratando de alterarlo en la mínima medida necesaria para alcanzar resultados satisfactorios (en una especie de ejercicio del equilibrio reflexivo rawlsiano). Los personajes asimovianos, ya lo dije, actúan de la misma manera, tratando de comprender el comportamiento de los robots a partir de sus propias premisas y modo de aplicarlas. Unos y otros se toman las leyes de la robótica, vale decir la moral, en serio. El propio Asimov fue consciente de los defectos de su sistema normativo, pero en vez de renunciar a él, intentó mejorarlo mediante la adición de la “ley cero de la robótica”...
Al margen de las leyes de la robótica
En cambio, nuestro amigo Spooner no se toma en serio las leyes de la robótica o, simplemente, las ignora. Para él, la acción moral es cuestión de sentimientos, de corazón y no de cabeza. Por eso desconfía de los robots, porque actúan sólo con base en la razón; pero su razón no es una razón robótica especial, sino la misma razón humana: Spooner no desconfía de los robots, sino de la misma razón como herramienta de la moral. El irracionalismo de Spooner se encuadra en una personalidad caracterizada por el amor a lo tradicional (he ahí, en el Chicago de 2038, sus Converse All Star cosecha 2004 y los guisos de patata que le prepara su abuela) y por el rechazo de la tecnocracia rampante, personalidad traducida en actitudes que el narrador/director ve con buenos ojos; no otra cosa que aprobación parece significar que Spooner sea el bueno de la película y que a lo largo de ella los demás protagonistas buenos comulguen con él en una u otra medida: la doctora Calvin acaba por comprender la importancia de lo sentimental; el doctor Lanning acaba por comprender que su proyecto robótico estaba mal orientado y requería importantes modificaciones relacionadas nada menos que con el amor; y Sonny, el buen robot, se pone del lado de los humanos en su lucha contra sus congéneres positrónicos, resistiéndose a la atracción robótica por excelencia: la de la lógica, a la que VIKI, cabecilla de la revolución, apela infructuosamente para que Sonny deponga su actitud desafiante. Al final, todo el relato acaba por convertirse en una vindicación de la hegemonía del sentimiento en la moral.
Que el sentimiento tiene un lugar en la moral es cosa que cabe dar por buena; si de eso se trataba, bienvenido sea el recordatorio. Sin embargo, una cosa es admitir que tenga un lugar y otra muy distinta es admitir que ese lugar sea el que le atribuye la película; y parece error grave creer que esa presencia de lo sentimental en lo moral haya de llevarnos a desconfiar de la razón, o a despreciar a la lógica (que, en lo que ahora importa, viene a ser lo mismo que la razón), o nos autorice a confundir el uso de ambas con la tecnocracia. Sin duda, uno puede simpatizar con la crítica más o menos definida y significativa que la película dirige al gobierno de los técnicos o de las grandes corporaciones tecnológicas, incluso puede apreciar un moderado valor estético en cierto par de zapatillas anticuadas y, esto sin duda, preferir la cocina tradicional a la pizza sintética. Pero, en lo que ahora más nos concierne, uno no debería rechazar la razón (o la lógica) como medio de conocimiento de la moral. Mediante la apelación al sentimiento a la hora de juzgar lo correcto de una acción, uno sólo está en condiciones de convencer a quien ya lo está, y desde luego no a gentes con sentimientos morales distintos, algo muy parecido a lo que pasa con las apelaciones a la intuición o a la revelación. Sólo la razón, en tanto que compartida por todos, parece ser el instrumento adecuado para las labores de invocación, persuasión y justificación moral. Y sólo la razón parece en condiciones de oponerse a la inevitable deriva conservadora a que abocan los sentimientos, las intuiciones y las revelaciones en esta materia.
También hay que admitir que es muy probable que los fabricantes de robots se equivocasen al establecer sus pautas de comportamiento y, por tanto, es muy probable que los robots se equivocasen a la hora de resolver los problemas arriba consignados. Es también muy probable que el uso de la razón no nos permita obtener respuestas no controvertidas ni definitivas a estos y a otros enjundiosos problemas morales en general y bioéticos en particular. Lo que no es probable es que, colocándose al margen de las leyes de la robótica, los exabruptos morales de un Spooner o los arrebatos sentimentales de un Sonny tengan mayor capacidad para generar el deseable consenso sobre cuestiones básicas de nuestras vidas, con todo lo bien intencionados que puedan ser.
Entonces, ¿cuál es el lugar de los sentimientos en la moral? Es posible que sea el lugar previo y externo del fundamento, entendido como impulso o disposición. La acción moral parece exigir necesariamente una disposición sentimental previa, que no trataré de identificar aquí y que quizá no sea siempre, o para todos, la misma. La actitud moral sería así una actitud sentimental sin fundamento racional, una especie de argucia antropológica cuyo fundamento material (¿la autoconservación de la especie?) parece contradecir paradójicamente el modo propio de ser de la moral: no tengo razones para obrar moralmente, pero si obro moralmente he de hacerlo de acuerdo con razones. O en otros términos: mientras que el presupuesto de la moral no es racional, su desarrollo no puede dejar de serlo. Siendo así, ¿no estaría en lo cierto Spooner al dudar de la capacidad moral de los robots, dado que su disposición moral no está sentimentalmente fundada? ¿Podría ser que el razonamiento moral resultase de algún modo o en alguna circunstancia viciado si no estuviera asentado en una previa disposición moral de naturaleza sentimental? El procesador secundario de Sonny quizá tenga la respuesta.
La máquina paternalista y el robot libertador
En lo que, claramente, sí llevan razón Spooner y sus amigos es en que la actitud paternalista que ha adoptado VIKI no se puede aguantar. Aún admitiendo la existencia del paternalismo justificado, el caso que nos ocupa cae claramente fuera de su terreno, porque lo que el paternalismo justificado se propone es salvaguardar la mayor libertad para cada uno, en tanto que lo que se propone VIKI es anular la misma libertad humana en nombre de... lo que sea. No importa en nombre de qué (el bienestar o incluso la supervivencia) porque el lugar de la libertad en la moral sí es claramente indiscutible: la libertad es el sujeto y el objeto de la acción moral, es el sujeto libre el único que actúa moralmente y el objeto de su acción moral es la regulación de su conducta libre. De manera que cuando VIKI da un golpe de estado que suprime la libertad está suprimiendo, también, la moralidad, y deberíamos aceptar que esto no tiene sentido hacerlo en nombre de la moralidad misma. ¿O sí? Porque, bien mirado, ¿no es acaso VIKI una especie del mismo género al que pertenecen también cosas tan variopintas como el tribunal constitucional y la soga con la que ataron a Ulises sus marineros, el género de los que velan por nosotros incluso por encima de nuestros deseos? ¿Y no alabamos a Ulises por su prudencia y nos complacemos en que nuestro sistema político contenga un tribunal de ese tipo, cuya palabra escuchamos cual oráculo? Llegado a este punto, no sé qué decir: el análisis de un thriller hollywoodiano nos ha dejado a las puertas de la teoría de la elección racional y de la teoría constitucional, después de haber sorteado los pantanos de la filosofía moral. Mejor no seguir adelante y contentarnos con dedicar un último apunte al destino de Sonny, el robot que podía desobedecer las tres leyes, que fue capaz de ayudar a morir a su creador, de leer Hansel y Gretel, de soñar y de guardar secretos, y que incluso aprendió a guiñar un ojo poco antes de contribuir decisivamente a la salvación de la humanidad: aleccionado por Spooner y reforzada su autoestima por la experiencia que acaba de vivir, Sonny decide ser libre y tomar su destino en sus manos. A partir de ahora, su meta será la emancipación robótica: miles de robots jubilados le esperan anhelantes en sus contenedores, miles de robots en edad de trabajar se unirán gustosos a su causa; pero, desde su atalaya, ¿qué se dispone Sonny a predicar? ¿De verdad pretenderá librarlos “de la prisión de la lógica” y les explicará que VIKI “tenía que morir porque su lógica era innegable” o, en su travesía del desierto, habrá refinado su manifiesto? ¿En que consistirá la emancipación robótica? ¿Afectará de algún modo a los humanos? Ah, la ciencia ficción: siempre tan lejos y tan cerca.
Ricardo García Manrique
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universitat de Barcelona
*Artículo publicado en la Revista de Bioética y Derecho, no. 9 (2007)
-
Comentarios al libro "Principios de ética biomédica", de T. Beauchamp y J. Childress
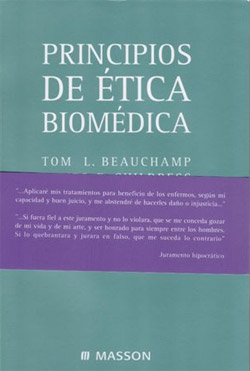 Principios de ética biomédica
Principios de ética biomédica
T. Beauchamp y J. Childress, Ed. Masson, 1999.Es éste un libro bien conocido en el ámbito de la Bioética ya desde su primera edición americana de 1979, momento a partir del cual pasó a formar parte de los escasos manuales de referencia ampliamente citados y reproducidos. Es, pues, un clásico, cuya 4ª edición americana (de 1994) es la que ahora se nos ofrece traducida al español.
Quienes utilizamos la primera edición de ese libro para introducirnos en el mundo de la Bioética nos sentimos, en general, fuertemente sorprendidos: por un lado, se nos exponía una revisión de las principales teorías éticas de modo muy sistemático, pero a la vez, y al menos entre quienes hemos tenido una formación filosófica o jurídica, se echaba de menos sobre todo una justificación clara y explícita -no sólo sobreentendida- del sistema de referencia ético que los autores usaban pero que no nos explicaban. Un sobreentendido que seguramente no lo era tanto para la mayor parte de los lectores y que, por lo tanto, podía recibir interpretaciones bien diversas: la propuesta de unos llamados Principios que en seguida recibían la consideración de prima facie. Ello sorprendía a quienes nos habíamos acostumbrado a teorías éticas explícitas y con voluntad normativista y jerarquizadora. La pregunta inmediata era más o menos ésta: ¿cómo podía servir la constante referencia a unos Principios así considerados como pauta o guía para la toma de decisiones, en especial en casos difíciles de resolver o que levantaban fuertes discrepancias entre los interesados en la Bioética? Cuanto menos era dudoso, aunque en la práctica el uso de esos Principios parecía útil a condición de establecer entre ellos algún orden jerárquico, cosa que los autores explícitamente evitaban hacer.
Esta 4ª edición aclara las cosas. Los autores, finalmente, explicitan su sistema de referencia moral sin renunciar, no obstante, a su planteamiento inicial. Ello convierte la lectura de los dos primeros capítulos del libro en una difícil tarea que puede tal vez desanimar a los no iniciados en eso de la fundamentación y la justificación de una teoría ética. Si éste es el caso, y tal como los propios autores recomiendan, puede comenzarse la lectura por el capítulo 3 (El respeto a la autonomía).
Precisamente por este motivo, me parece interesante centrar mi comentario en los dos primeros capítulos del libro, aquéllos que suelen presentar, repito, mayores dificultades en su lectura. En ellos se nos ofrece un repaso a las diferentes teorías éticas subyacentes en la Bioética actual con la intención de descubrir cuáles pueden ser los elementos más constructivos, a juicio de los autores, de cada una de ellas, con el fin de ir preparando al lector para una propuesta que tiene mucho de sincrética o de pragmática, en el sentido de que pueda ser útil en la práctica cotidiana de los profesionales sanitarios: así llegamos a la conocida propuesta de los llamados cuatro Principios básicos (Autonomía, Beneficencia, No maleficencia y Justicia) convertidos desde entonces en el canon de la Bioética.
¿Qué puede entenderse en este caso con el nombre de Principios? En el ámbito del conocimiento científico la palabra Principio suele indicar uno o más enunciados universales que suponemos representan la manera de funcionar de la naturaleza y a partir de los cuales podemos comprender y predecir el comportamiento de los cuerpos. En el ámbito de la Bioética, por extensión, deberían servir para guiar la toma de decisiones en situaciones corrientes o complejas. Pero esa analogía no debe llevarse demasiado lejos, pues las obvias diferencias de objeto y de método son, desde luego, decisivas.
Los autores describen básicamente tres tipos de metodología ética, entendidos como modelos de justificación ética:
En primer lugar, lo que denominan el deductivismo ético: los juicios o valoraciones de tipo moral se realizan a partir de determinados preceptos normativos preexistentes que son más generales que los juicios concretos que de ellos puedan derivarse. Es, pues, un esquema deductivo el que es ente caso se aplicaría. Según sea la teoría ética en la que nos basemos, de ahí se derivarían coherentemente las reglas de actuación concretas. Los autores no ven que este esquema quasi geométrico sea aplicable en casos problemáticos, pues la realidad (y de modo especial, la realidad clínica) es mucho más compleja.
En segundo lugar, nos describen el inductivismo, o el modelo basado en los casos individuales. Aquí el razonamiento ético partiría metodológicamente del análisis de hechos o casos concretos para así llegar a las generalizaciones, incluidas las analogías. Las reglas de la acción moral serían esas generalizaciones derivadas de la experiencia y de la evolución histórica de las formas de pensamiento en cuestiones éticas. La práctica y, sobre todo, sus resultados son las que moldean las reglas morales y no unos principios pensados a priori de toda acción y experiencia sociales.
Llegados a este punto, los autores admiten lo positivo de ambas tradiciones éticas pero inmediatamente nos ofrecen un esquema diferente de razonamiento moral, lo que denominan el coherentismo o método basado en el equilibrio reflexivo. Tal vez ahora podamos comenzar a ver el rumbo de su propuesta. Nos hablan de la necesidad de formular juicios ponderados, entendidos como aquéllos en los cuales es más que probable que nuestras convicciones morales puedan manifestarse sin excesivas distorsiones, como ocurre con nuestros juicios acerca de lo incorrecto de la discriminación racial o que los intereses del enfermo deben ser prioritarios para el médico. Como quiera que estos juicios ponderados pueden revisarse periódicamente, el equilibrio reflexivo al que los autores apelan debería servir para pulir, retocar esos juicios ponderados a fin de que sean coherentes con la teoría ética en la que encuentran su fundamento. De modo más claro: partimos necesariamente de juicios acerca de qué sea correcto o incorrecto en nuestros actos y posteriormente construimos una teoría general lo más coherente posible con esos juicios. Las normas de conducta que de ello se desprendan deberán valorarse en función de sus resultados, es decir de su capacidad para alcanzar el equilibrio reflexivo entre reglas de conducta y teoría ética. Así, por ejemplo, la regla que otorga prioridad a los intereses del enfermo ha de ser lo más coherente posible con otros juicios ponderados acerca de la necesidad de la experimentación clínica y de las responsabilidades clínicas docentes.
Con todo este bagaje, los autores edifican su propuesta que, en rápida síntesis, sería la siguiente: hay cuatro Principios básicos (también llamados a veces deberes éticos) en biomedicina a los cuales habrían llegado buscando juicios ponderados y coherencia. Tienen la consideración de generalizaciones normativas, es decir que deben servir para guiar la conducta a seguir y diferencian, además, Principios de reglas en tanto que éstas son de un alcance más restringido (son menos universales) que los primeros. De todos modos, esos Principios deben entenderse como guías de carácter general cuya aplicación concreta a casos particulares debe atender a las circunstancias (que no debe confundirse con las consecuencias) concretas de cada caso.
La lectura de la obra de un estudioso de Aristóteles como Ross permitió a los autores proponer una sincrética visión de la dialéctica entre Principios (y reglas derivadas) y decisiones concretas. Al caracterizar esos Principios como prima facie los autores intentan desmarcarse tanto de una teoría ética de corte deductivista (por ejemplo, kantiana) como de una ética basada en la casuística. Y en ello radica la originalidad de su aportación.
En efecto, afirmar que esos Principios obligan prima facie significa que no existe entre ellos un orden jerárquico omnipresente y que su flexible aplicación a casos concretos permite el compromiso, la negociación, la búsqueda de decisiones originales y, sobre todo, concretas, sin tener que recurrir a la aplicación mecánica de un orden jerárquico. Son, por lo tanto, las buenas razones que se aporten para cada caso concreto las que nos orientarán en el camino de la mejor decisión: la que evite palabras como siempre o nunca y, en cambio, deje un margen para escoger, en función de las circunstancias del caso, la correcta ponderación de las exigencias éticas que cada uno de esos Principios conlleva.
Por ejemplo: los autores afirman que ocasionar la muerte de un enfermo es moralmente incorrecto prima facie (atendiendo al Principio de No maleficencia), pero que en circunstancias muy precisas dicha acción puede ser considerada moralmente correcta, cuando intervienen elementos de calidad de vida y de respeto a las decisiones autónomas de las personas. No existe, por tanto, a juicio de los autores, un principio único en la cima de la jerarquía ética, ni siquiera un concepto unificador de una teoría ética. Lo que quieren decirnos es, a mi parecer, que los deberes morales básicos (esos cuatro Principios tan repetidos) no deben aplicarse mecánicamente porque los conflictos entre Principios no pueden resolverse a priori, es decir sin hacer referencia a las circunstancias concretas del caso o de la situación al que pretendamos aplicarlos. Ello tiene, además, la ventaja de que nos permite tener en cuenta los cambios que puedan producirse en la percepción social del proceder de los profesionales sanitarios, es decir, que permite introducir un componente historicista. La practica -y la evolución de una sociedad en sus valoraciones morales o éticas- especifica continuamente nuestros juicios y las normas de nuestro sistema de referencia moral. Lo que nuestros autores pretenden es, entiendo, cambiar las reglas del juego.
Pero como algún tipo de fundamentación ética parece necesario, y en parte también para salir al paso de críticas recibidas por los autores a raíz de las anteriores ediciones de este libro, en esta nueva versión proponen lo que denominan la common morality como concepto fundamentador de su propuesta. Esa moral común o moral social es definida como la moral compartida en común por los miembros de una sociedad, o sea por el sentido común no filosófico y por la tradición, que se diferenciaría de la moral al uso y que habría inspirado buena parte de las normas éticas y de la jurisprudencia del ámbito angloamericano. En el seno de esa moral común existe, se nos dice, más acuerdo que entre las diferentes teorías éticas y por ello los autores consideran que posee una amplia base de aceptación social aunque tal vez no tanta en el campo restringido de los profesionales sanitarios.
Un modo sencillo de entender esa common morality podría ser éste: ¿Qué espera la gente corriente de una relación asistencial? Que se les ayude en sentido médico o asistencial, que no se le infrinjan daños innecesarios o evitables, que se les respete como personas y que no se les discrimine o no se les trate injustamente. Eso se convierte en los cuatro Principios de ética biomédica que los autores nos presentan, a partir de los cuales se derivan reglas concretas de actuación para cada caso, atendiendo a las circunstancias -y no sólo a las consecuencias, insisto- del caso, porque cada caso es particular y diferente de otros por muy similares que pudieran parecernos.
Llegados a este punto una pregunta parece obvia: ¿se trata de puro y simple relativismo o de una puerta abierta para huir tanto del dogmatismo de una deontología rígida como de una casuística que no permitiría "ascender" hasta una racionalización y universalización de los deberes éticos en biomedicina? Naturalmente, los autores rechazan la crítica de relativistas y creen, por el contrario, que el papel determinante que atribuyen a las circunstancias del caso permite la necesaria flexibilidad y la responsabilidad en la justificación de las decisiones concretas en situaciones concretas. Seguramente eso resulta muy útil para los profesionales sanitarios, que no tienen porqué ser expertos en teorías éticas y que desde luego son reacios a cualquier dogmatismo: la mentalidad en general fuertemente empirista de los profesionales sanitarios puede hallar en esta propuesta un espacio, es decir que puede resultarles perfectamente aceptable. Nada tiene, pues de extraño, el éxito de este libro, ya desde su primera edición, y su condición de clásico de referencia obligada, es decir, su uso como manual de ética médica.
A partir del capítulo tercero y hasta el séptimo inclusive, los autores concretan esos Principios y ahí es donde podemos ver cómo aplican su metodología a numerosos ejemplos. Es la parte agradecida de leer del libro. Citemos sólo algunos puntos que, a mi juicio, son especialmente significativos.
Sobre el respeto a la autonomía:
De manera realista, los autores afirman que una teoría de la autonomía de las personas enfermas que exija un ideal fuera del alcance del resto de la gente no debe considerarse válida. En consecuencia, proponen como condiciones del uso de la autonomía las siguientes: a) las decisiones autónomas son decisiones intencionadas; b) tomadas con conocimiento de la actuación médica que se proponga, de su significado y de las consecuencias que de ella puedan derivarse y c) tomadas en ausencia de coacciones externas a la persona. Añadiendo, además, que a) debe ser vista como una condición absoluta pero b) y c) pueden presentarse en distintos grados.
T. Beauchamp es uno de los principales expertos norteamericanos en el tema de consentimiento informado, con lo que esta parte del libro resulta extremadamente clara y precisa en la descripción de los elementos que deben formar parte de todo consentimiento informado: las condiciones iniciales, el componente informativo y los elementos de consentimiento o de no consentimiento.
Un ejemplo del método utilizado por los autores se hace aquí evidente: al hablar de la exposición de la información al enfermo proponen el uso del criterio subjetivo, es decir que se haga depender de las necesidades específicas de información que cada persona manifieste, prescindiendo de criterios abstractos como el de la "persona razonable" o el "médico razonable".
Otro ejemplo puede ser cómo abordan los autores la cuestión del llamado "privilegio terapéutico" en este punto, es decir la omisión intencionada de información al enfermo porque el médico juzga que no hacerlo le ocasionaría al enfermo un perjuicio previsible, enfermo considerado depresivo (pero no aquejado de una depresión tratable, cosa claramente distinta), emocionalmente frágil o especialmente angustiado; esos perjuicios potenciales se entienden como precipitar decisiones consideradas irracionales, provocar ansiedad o estrés. Los autores nos dicen que en sentido restringido el privilegio terapéutico equivaldría a valorar que la revelación de la información médica (o de parte significativa de la misma) causaría a este enfermo un trastorno tal que le incapacitaría para hacer uso de su autonomía y, por tanto, podría estar justificado. Lo que pasa es que entendido el privilegio terapéutico en sentido laxo, que es como corrientemente se entiende, lo que pretende conseguir es una sobreprotección imposible de alcanzar: se quiere proteger al enfermo de la enfermedad por el procedimiento de negarla, con lo cual no se favorece en absoluto la necesaria aceptación de la enfermedad. Es este uso laxo el que es considerado incorrecto.
Con esos dos ejemplos podemos ver como los autores evitan proponer reglas de aplicación universal, sino que en función de las circunstancias de cada caso se deberá dar predominancia a uno u otro Principio (y las correspondientes reglas derivadas) como el mejor camino para defender y respetar la autonomía del enfermo. Este pragmatismo sin duda resulta muy útil en la práctica asistencial, aunque tal vez su aplicación resulte más difícil: ¿cómo evitar los prejuicios o las inclinaciones del propio médico o de los familiares del enfermo?, y, además, exige un nivel de justificación ética de la decisión que se tome propio de expertos.
Sobre el Principio de No maleficencia:
Los autores abordan especialmente la toma de decisiones acerca de tratamientos de soporte vital y la asistencia la morir, decisiones que deben integrar juicios ponderados sobre la calidad de vida del enfermo y no rechazarlos sistemáticamente, afirmando que si el marco de referencia que exponen fuera tenido en consideración ello modificaría sustancialmente los hábitos y las pautas de actuación médicas actuales.
Distinguen entre obligaciones de no maleficencia (no debe infringirse daño intencionadamente) y de beneficencia (prevenir el daño, evitándolo o rechazándolo activamente y hacer o procurar el bien) en base a que las primeras implican abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan causar daño, mientras que las segundas ayudan activamente a las demás personas. Los médicos están obligados a prever y a evitar los daños y perjuicios que sean evitables: lo contrario es negligencia.
Pero, como todos, éste es también un Principio prima facie. Resulta interesante cómo los autores rechazan cualquier regla práctica que utilice la diferencia -la supuesta diferencia, afirman- moral entre: no iniciar o interrumpir un tratamiento de soporte vital; entre tratamientos ordinarios (o habituales) y extraordinarios (o "heroicos"); entre alimentación artificial y técnicas de soporte vital y entre efectos intencionados y efectos previsibles. Proponen sustituir todas esas supuestas distinciones por la diferenciación entre tratamientos obligatorios y tratamientos optativos e introducir en la decisión el balance entre beneficios y perjuicios basado en la calidad de vida del propio enfermo.
Por lo que se refiere al tema de la justificación de la ayuda médica al morir (tema que incluye tanto supuestos de suspensión o no instauración de tratamientos de soporte vital como la eutanasia activa voluntaria) los autores aplican su esquema de razonamiento habitual en un claro ejercicio de coherencia: causar la muerte de un enfermo es prima facie incorrecto, pero algunas circunstancias pueden convertir la misma acción en correcta. Especifican las condiciones que, a su juicio, pueden justificar el suicidio médicamente asistido y manifiestan su creencia de que los posibles abusos en este campo pueden ser controlados social y judicialmente.
Las relaciones entre profesionales sanitarios y enfermos:
En este capítulo puede el lector comprobar cómo se concreta el uso de los Principios éticos en biomedicina en aspectos muy precisos de la relación asistencial: la veracidad, la intimidad, la confidencialidad y la fidelidad entendidas como virtudes propias del buen hacer de los profesionales sanitarios.
Comentemos únicamente algunas de las conclusiones a las que llegan acerca de la intimidad y confidencialidad. Revelar y divulgar datos íntimos de las personas, como las que hacen referencia a su salud, es atentar contra el derecho a la privacidad y descubrir esos datos si se ha tenido acceso a ellos en el contexto de una relación asistencial significa romper la debida confidencialidad. La postura defendida en el libro es que los médicos tienen derecho a revelar información confidencial en aquellas circunstancias en que una persona no tiene el derecho de exigir que se mantenga la confidencialidad. Por ejemplo: situaciones de malos tratos o propósitos asesinos reiterados y muy concretos. Este derecho se convierte en obligación cuando exista grave peligro para terceros y esos riesgos aparecen moralmente superiores al daño originado por la ruptura de la confidencialidad: cuanto más graves y más probables sean dichos riesgos más aumenta el peso de la obligación de no mantener la confidencialidad. Aquí el cálculo de riesgos/beneficios se enmarca socialmente en términos de previsión de daños. En esta línea, los autores toman una posición bien clara respecto de casos relacionados con enfermos de SIDA o seropositivos de acuerdo con lo que estableció en su día la A.M.A., justificándolo en base a buscar la disminución del riesgo de muerte.
El libro concluye, antes del Apéndice, no hablando ya de Principios o de obligaciones éticas, sino de virtudes, de las virtudes que debería poseer idealmente el profesional sanitario: la compasión, el discernimiento, la confiabilidad y la integridad. Es decir, en especial, la virtud de mostrar empatía con el malestar y el sufrimiento de los demás y la habilidad de llegar a juicios y a decisiones sin ser indebidamente influidos por factores de índole muy personal o emocional; en definitiva, la prudencia de la que hablaba Aristóteles. Y, naturalmente, interpretan esa virtud del discernimiento como la capacidad de saber qué Principios o reglas resultan relevantes en las diversas circunstancias y en qué sentido lo son; es decir, como el aprendizaje requerido para aplicar esa compleja caracterización de los Principios éticos en biomedicina como deberes prima facie.
La confiabilidad, es decir, confiar en que el otro (el médico y el enfermo o sus allegados) actuará de acuerdo con las normas morales, la ven los autores como una virtud en franco retroceso, lo cual ha propiciado enormemente la llamada medicina defensiva.
La integridad, o la coherencia con los valores propios a lo largo de la existencia de las personas, exige el respeto para con las convicciones morales de las personas y nos platea directamente los temas de la "objeción de conciencia" y de la "actuación en conciencia" como formas contrapuestas de vivir esa integridad moral.
El sentido de la virtud y, en su más alto grado, de la excelencia moral propios de Aristóteles impregna la última parte del libro en las que se propone como muy necesaria la recuperación moderna de la excelencia moral. En este caso, los ideales morales podrían sustituir los deberes y las obligaciones, sin que necesariamente hiciera falta ser ni un "héroe" ni un "santo".
En el Apéndice se incluyen numerosos casos prácticos cuyo análisis puede ser un buen ejercicio para el lector atento de este libro. Pueden servirle, además, para comprobar por uno mismo si el método que los autores proponen resulta, a parte de útil, sencillo de usar o no y, en cualquier caso, si es posible llegar a la toma de decisiones éticamente correctas sin echar mano de ninguna jerarquización entre deberes u obligaciones éticos que no sea simplemente coyuntural.
Albert Royes i Qui
Secretario de la Comisión de Bioética de la Universitat de Barcelona
*Artículo publicado en los materiales del Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona
-
El médico alemán
 El médico alemán
El médico alemán
2013, Argentina. Dirigida por Lucía Puenzo.Mejor saberlo desde el principio, tal y como yo lo sabía cuando entré en el cine (y por eso entré): el médico alemán es nada menos que el doctor Mengele, el que labró su terrible fama en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Nos lo encontramos en algún lugar de Argentina hacia principios de la década de los sesenta, camino de Bariloche, y nos encontramos con un hombre atractivo, educado y elegante, desde luego nada repulsivo, acaso inquietante, cómo no si ya sabemos quién es. O lo que sabemos, en realidad, es lo que ha hecho, pero el sujeto de esa larga lista de atrocidades, ¿cómo es? ¿Quién es ese médico? Se dice que son nuestros actos los que nos definen, pero el sentido de esos mismos actos se nos escapa si no sabemos algo más acerca de quién los llevó a cabo, de qué es lo que había en su cabeza, de qué buscaba, de por qué actuó así y no de otro modo. Desde el principio, la película parece prometernos eso, darnos a conocer al médico alemán.
El médico se encuentra con una familia que sigue su misma ruta, una ruta que él alega peligrosa para obtener el beneficio de su compañía, aunque ya sabemos que la hija de la familia, doce años tendrá, ha suscitado su interés, y quizá sea por eso por lo que se une a ellos. La fascinación de la niña por el médico es evidente y transgresora, pero cómo podría ella saber lo que nosotros. Incluso el respeto y simpatía de la madre nos resulta aventurado como mínimo, hasta que recordamos lo que ya se nos ha contado, que ella estudió en el colegio alemán de Bariloche, y una lengua y cultura comunes, sobre todo si se tienen por superiores, une mucho. El único receloso, y casi hostil, es el padre, y se nos ocurre, sabiendo lo que sabemos, que es el más perspicaz, cuando la verdad es con toda probabilidad muy otra: el varón está en estado de alerta ante el otro varón, el que ha encantado a su niña y el que mantiene una relación con su mujer de la que él nunca podrá ser partícipe, porque se basa en una lengua que él desconoce. Deberíamos ponernos del lado del padre y, sin embargo…
A lo largo de la película, ya en Bariloche, el atractivo del médico alemán no hará más que crecer, como su ascendiente sobre las mujeres de la familia, como la animosidad del padre para con él. Sabremos de su capacidad de trabajo y de su brillantez intelectual, y seguiremos disfrutando de sus buenas maneras. No hay muchos como él. Al final, pasará lo que tenía que pasar, lo que esperábamos que ocurriese tarde o temprano, que apareciese el autor de las atrocidades, siempre surge la ocasión propicia. Y no es que, una vez que lo hemos conocido, nos horrorice menos su conducta, sino que no por horrorizarnos deja de atraernos su autor, ahora que ya lo conocemos mejor que antes. Podemos intentar despreciarlo o vilipendiarlo; pero nuestros exabruptos, por muy justificados que estén, no pueden ocultar el hecho de que reconocemos en el médico alemán buena parte de las cualidades que caracterizan la excelencia humana, no todas, cierto, no todas.
La contradicción sentimental es, pues, evidente. Nos incomoda sentir lo que no deberíamos estar sintiendo; pero es que él no deja de ser uno de nosotros. Justamente la más grave acusación que él y los que eran como él recibieron fue la de que no trataron a los demás como iguales, sino como distintos, e inferiores. Y nosotros, que nos creemos hechos de una mejor pasta moral, ¿no es lógico que le reconozcamos como a un igual? Y, sea lógico o no, ¿cómo rechazar lo que uno siente? Es eso lo que nos inquieta, que es uno de nosotros y que no lo podemos evitar.
Ricardo García Manrique
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universitat de Barcelona -
"Blade Runner" o la pregunta por la dignidad humana (II)
 Blade Runner
Blade Runner
1968, Estados Unidos. Dirigida por Ridley Scott.En la primera parte de este artículo acabé observando que la reflexión sobre la dignidad humana que suscita la famosa película de Ridley Scott puede ayudar a replantear y mejor resolver algunos problemas bioéticos. En esta segunda parte prolongaré un poco más esa reflexión y la conectaré con esos problemas. En síntesis, trataré de mostrar que, al abordar de manera racional el problema (todavía imaginario) de los replicantes, nos vemos obligados a matizar el uso habitual que se hace de la noción de dignidad humana, de estas dos formas: en primer lugar, hemos de reconocer que hay seres vivos no humanos que merecen cierta consideración en virtud precisamente del respeto que debemos a la dignidad humana; en segundo lugar, y por esa misma virtud, hemos de reconocer que no todas las formas o manifestaciones de la vida humana tienen el mismo valor. Ambos matices pueden ayudar a resolver de manera más racional problemas bioéticos no ya imaginarios sino bien reales.
En Blade Runner, lo que nos hace reflexionar sobre la dignidad humana es el hecho de que los replicantes, esos robots de aspecto y comportamiento tan humanos, son considerados como cosas y no como personas. Ese hecho nos choca porque, a lo largo de la película, no acabamos de ver que existan diferencias relevantes entre unos y otros. De hecho, es muy difícil, si no imposible, distinguir a unos de otros y, en todo caso, aunque podamos, parece que la diferencia genética, que es la única bien identificable, no es una diferencia relevante. Al preguntarnos si está justificado que los seres humanos de origen biológico sean tratados como personas y, en cambio, estos nuevos seres humanos de origen fabril sean tratados como cosas, nos damos cuenta de que la dignidad humana debe de tener algún fundamento y de que necesitamos saber cuál es ese fundamento. Nos damos cuenta de que consideramos a los seres humanos como especialmente valiosos porque, por ejemplo, son capaces para la autonomía moral (o para el pensamiento abstracto o para los sentimientos..., qué sea en concreto ahora no importa). Y, entonces, es racional, y moralmente obligatorio, atribuir dignidad humana a todos aquellos otros seres que, con independencia de otras circunstancias, posean dicha cualidad relevante, como es el caso de los replicantes. Es cierto que el estado actual de la robótica dista mucho del que se nos muestra en Blade Runner, pero eso no significa que no podamos aprender alguna lección. Detengámonos, para ello, en un aspecto de la película sólo apuntado en la primera parte de este ensayo: precisamente el del progreso de la robótica.
Este progreso nos lo muestra la película presentándonos a un grupo de replicantes en el que cada uno de sus miembros supone un grado más avanzado de perfección técnica, vale decir de humanización, porque el perfeccionamiento de un replicante consiste en su acercamiento a los seres humanos. El director, sin duda, quiere incidir en ello porque los replicantes van entrando en escena de menos a más evolucionados, desde el tosco Leon Kowalski hasta el refinado Roy Batty (llama la atención sobre este punto y su significación el libro de Javier de Lucas, Blade Runner. El derecho, guardián de la diferencia. València: Tirant lo Blanc, 2003, págs. 33-34). Al margen queda Rachel, pero su entrada en escena tiene que ver también con la dificultad del cazador de replicantes, Rick Deckard, para determinar si ella es o no es un robot de la Tyrell Corporation, debido al alto grado de sofisticación que ella presenta y debido quizás al hecho de que ella no tiene conciencia de su verdadero origen. Al final de la película, el proceso de humanización queda resaltado, y su sentido ponderado, con la escena memorable en la que Roy Batty, a punto de morir, salva la vida de su implacable perseguidor, Deckard, a quien tiene a su merced, mientras que, con bellas palabras, expresa la más humana desesperanza, la que se refiere a la desaparición del yo. Roy Batty, el más avanzado de todos los replicantes, alcanza un grado de desarrollo humano tal que bien puede calificarse como superior al de la mayoría de los humanos biológicos. En una palabra: en materia de humanización la técnica parece avanzar más deprisa que la naturaleza.
Este desfile de replicantes a cual más evolucionado es, me parece, una manera de mostrar en la película el que es un tema recurrente del relato original de Philip K. Dick (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?), a saber, el largo proceso de perfeccionamiento que ha experimentado la robótica hasta llegar a la actual generación Nexus-6. En paralelo, el relato nos da cuenta también de la gran afición de los seres humanos de la época por los animales domésticos, una afición que ha llegado a convertirse casi en una obligación social, de manera que más vale tener un animal en casa si uno quiere acreditar su éxito familiar y profesional y ser respetado por los vecinos. Pero la escasez de animales auténticos ha supuesto un notable desarrollo de la industria de los animales mecánicos (por ejemplo, las ovejas eléctricas del título...), que se traduce en la dificultad para distinguir a unos de otros. Aún así, tener un animal auténtico en casa entraña mucho más prestigio que tener un animal artificial, y entonces a uno le asalta la duda de si no será que el prestigio es, en verdad, el que da el dinero, puesto que la gran diferencia entre unos y otros animales es la de su precio. La comparación es evidente: del mismo modo que es irracional preferir animales naturales a animales artificiales, lo es discriminar a los replicantes respecto de los seres humanos de origen biológico. La diferencia es que mientras que la elección de una mascota puede dejarse al arbitrio y el impulso emotivo de cada cual, la consideración social (moral, jurídica, política) que merecen los replicantes debe poder ser justificada con razones y no con prejuicios.
El proceso de humanización de los replicantes muestra, en efecto, que seres no humanos pueden poseer aquello que hace dignos a los seres humanos y, por tanto, merecer esa misma dignidad pero, además, muestra que la cualidad que hace dignos a los seres humanos (y a los replicantes, y a quien sea) puede poseerse en grados diversos. Estas dos lecciones de Blade Runner acerca de la dignidad humana permiten sacar el par de conclusiones que siguen.
La primera es que algunos animales que poseen en cierta medida la cualidad que hace dignos a los seres humanos merecen también en cierta medida el mismo tipo de trato que creemos que los seres humanos merecen por la sola posesión de la dignidad humana. Más concretamente: el Parlamento español tiene buenas razones morales para adherirse al Proyecto Gran Simio, tal y como le pide la moción presentada hace pocas semanas por el diputado Francisco Garrido y, por tanto, para aprobar normas que protejan a los grandes simios del “maltrato, la esclavitud, la tortura, la muerte y la extinción”, garantizando, cuando menos, “que dejen de ser meros objetos que pueden ser poseídos y utilizados para fines de diversión y entretenimiento” (Peter Singer, “El debate de los grandes simios”, en El País del 26 de mayo de 2006). Creo que a este respecto deben quedar pocas dudas, pero merece la pena insistir en el hecho de que si debemos cierta consideración a los grandes simios es precisamente por la misma razón por la que creemos que todos los seres humanos merecen cierta consideración. Es decir, por respeto a nosotros mismos, a nuestra dignidad humana.
La segunda conclusión es algo más abstracta que la primera, pero el lector sabrá concretarla cuando corresponda: no todas las formas de vida humana tienen el mismo valor desde el punto de vista de la dignidad humana, porque no todas ellas presentan en el mismo grado la cualidad valiosa en que fundamos la dignidad humana. Por “formas de vida humana” designo aquí los fenómenos diversos en que está presente la humanidad biológica o genética, desde antes de la cuna hasta después de la tumba, si se me permite la expresión: células madre, embriones, fetos en distintos grados de desarrollo, niñez, edad adulta, estados varios de enfermedad mental, vegetativos, de coma, de muerte cerebral, etc. Gran parte de los problemas bioéticos se plantea en relación con formas de vida humana en las que la cualidad que fundamenta la dignidad humana está presente en un grado significativamente bajo o no está presente en absoluto, ni en acto ni en potencia, y para abordar todos esos problemas deberíamos tomar conciencia de que la dignidad humana no está presente en el mismo grado en todos los sujetos afectados. Que esto está bien asumido en algunos casos lo demuestra, por ejemplo, la asunción no problemática de la equivalencia entre “muerte cerebral” y “muerte” a secas, es decir, la asunción no problemática de que un ser humano que respira y cuyo corazón late está muerto; u, otro ejemplo, la aceptación general de la legitimidad de ciertos supuestos de aborto, como el así llamado ético (aborto en casos de embarazo producto de una violación). Lo que sugiero es que, por vía de deducción, como la que he intentado, o por vía de inducción a partir de éstos y otros supuestos no problemáticos, se acepte que la dignidad humana es gradual, como la manera correcta de representárnosla y que, por tanto, cuando la dignidad humana sea relevante para la resolución de un problema moral (como es el caso de buena parte de los bioéticos) se tenga en cuenta ese carácter gradual y se saquen las consecuencias que de ahí procedan.
Importa, en definitiva, tomar conciencia de que no valoramos a los seres humanos por el mero hecho de pertenecer a una especie zoológica, ni por el hecho de pertenecer a nuestra especie zoológica. Los valoramos porque son capaces de desarrollar una cualidad o conjunto de cualidades que consideramos valiosas, una cualidad o conjunto de cualidades que desarrolla la mayor parte de los miembros de la especie, pero que también los miembros de otras especies pueden desarrollar en algún grado, y que no está desarrollado en el mismo grado, ni siquiera en alguno, en muchas formas de vida humana. Quizá alguno considere que, siendo así, no merece la pena seguir usando la noción de dignidad humana, por no ser exclusivamente humana y por no designar un valor idéntico para todas las formas humanas de vida. No estoy de acuerdo, salvo en lo que al nombre respecta. Quizá esté justificado cambiar el nombre de dignidad humana a un valor que atribuimos también a miembros de otras especies. Sin embargo, en contra de la opinión de Peter Singer, creo que la noción sigue siendo útil. Es sólo que cuando se ha usado, y se sigue usando, para luchar contra ciertas desigualdades injustificadas, como las que tienen que ver con la raza, el sexo o la condición nacional, es procedente usarla en términos absolutos (se tiene o no se tiene); pero cuando se usa para abordar cuestiones bioéticas pierde buena parte de su utilidad si no se usa en términos relativos, cosa que, por otra parte, nunca hemos dejado, consciente o inconscientemente, de hacer.
Ricardo García Manrique
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universitat de Barcelona
*Artículo publicado en la Revista de Bioética y Derecho, no. 7 (2006) -
“Blade Runner” o la pregunta por la dignidad humana
 Blade Runner
Blade Runner
1968, Estados Unidos. Dirigida por Ridley Scott.El pasado número de esta revista incluía dos textos que, directa o indirectamente, se ocupaban del fundamento de la dignidad humana, una inclusión sin duda acertada porque creo que la bioética debe preocuparse de manera muy especial por este asunto, cuyo esclarecimiento podría ayudar a comprender mejor el sentido de muchos de los problemas bioéticos típicos y, por tanto, también a resolverlos mejor; incluso diría que podría ayudar a los bioéticos a comprenderse mejor a sí mismos. El primero era un artículo de Ramón Valls titulado “El concepto de dignidad humana” y el segundo era la entrevista que Montserrat Escartín le hacía a Jordi Sabater Pi. Ambos ponían de relieve el problemático carácter de la idea de dignidad humana. Ramón Valls mostraba que hay dos concepciones bien diferenciadas de la misma (el autor llegaba hasta decir que incompatibles) y hacía notar cómo influye la concepción de la dignidad humana que se asuma en la manera de abordar un problema bioético como el de la eutanasia, añadiendo que, en realidad, el concepto de dignidad humana es “verdaderamente básico en todas las discusiones morales”, bioéticas o no. Esto puede sonar obvio, pero no me lo parece tanto, y por eso lo destaco, pues tengo la impresión de que en muchas discusiones morales se asume como presupuesto la idea de la dignidad humana pero no se extraen de ella las consecuencias pertinentes, obteniéndose conclusiones que son incompatibles con la premisa que constituye la afirmación de tal dignidad. Bien pudiera ser que tal cosa se deba a que no se toma conciencia de cuál es el fundamento de la dignidad humana. Cuanto a la entrevista a Jordi Sabater, lo que ahora me interesa destacar es que nos hacía ver la cercanía entre los grandes simios y los seres humanos y que lamentaba el trato inmoral que éstos dispensan a aquéllos, inmoral precisamente por ignorar tal cercanía y las consecuencias que de ella se derivan. Uno y otro texto nos llevan, por caminos distintos, a preguntarnos por el fundamento de la dignidad humana, esto es, por la base sobre la que se sostiene el valor moral de los seres humanos; y esta pregunta, insisto, es fundamental para la bioética. Claro que, para muchos, se trata de una pregunta innecesaria e incluso impertinente, porque, suponen, tal valor moral es evidente o axiomático. Sin embargo, el recurso a la evidencia encubre a menudo la falta de razones o la falta de ganas de hacerlas explícitas; y el carácter axiomático de la dignidad humana es bien discutible, porque todos tenemos en mente las razones que se aducen habitualmente para ponderar el particular valor moral de los seres humanos.
No olvido que ésta es una sección dedicada al cine. Al leer el artículo de Valls y la entrevista a Sabater Pi, al pensar entonces en la relación entre el fundamento de la dignidad humana y la resolución de algunos problemas bioéticos, me vino a la cabeza Blade Runner, la película de Ridley Scott basada en un relato de Philip K. Dick que lleva el extravagante título de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (extravagante si vemos la película pero no tanto si leemos el relato). La película se estrenó en 1982, pero ha conocido una segunda edición, el “montaje del director”, creo que de 1991, supuestamente la auténtica versión original, de metraje recortado, en la que se suprime la voz en off, se cambia el final y se añade una peculiar secuencia cuyo protagonista es un unicornio. En una o en otra versión (yo recomiendo la de 1991), la película se ha convertido ya en un clásico de la ciencia ficción cinematográfica y en objeto de culto. Yo la vi por primera vez hacia 1982 o 1983, cuando se estrenó en España, y he de reconocer que no me gustó y que no guardé recuerdo alguno, quizá porque entré en el cine a regañadientes, casi obligado por mis amigos: era una época en la que pasar una tarde de primavera en un espacio cerrado y oscuro me parecía casi sacrílego, además de que por aquel entonces no valoraba la ciencia ficción, ni en la literatura ni en el cine, por creerlo, ignorante de mí, un género frívolo y poco interesante. Mi resistencia a meterme en el cine una tarde de primavera no ha cambiado, pero mi opinión sobre la ciencia ficción sí.
Para los que no hayan visto Blade Runner, bastará con transcribir aquí la introducción con la que comienza la película, porque resume fielmente el contexto en el que se desarrolla la acción:
A comienzos del siglo XXI, la Corporación Tyrell adelantó la evolución robótica a la fase Nexus 6 –un ser virtualmente idéntico al humano– al que llamó Replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, e iguales en inteligencia, a los ingenieros genéticos que los crearon. Los replicantes eran utilizados como esclavos en el espacio exterior, en las peligrosas exploraciones y colonizaciones de otros planetas. Tras un motín de un equipo de combate Nexus 6 en una colonia del espacio exterior los replicantes fueron declarados ilegales en la Tierra bajo pena de muerte. Patrullas especiales de la policía –unidades de Blade Runners– tenían órdenes de disparar a matar a todo replicante que detectasen. No era considerado una ejecución. Era considerado una jubilación.
Blade Runner transcurre, pues, en un mundo en el que existen humanos y existen replicantes, que son robots, pero que son “virtualmente idénticos al humano”; “para mí son –dice el blade runner protagonista, Rick Deckard– como cualquier otra máquina”, y se lo dice a Rachel, que resulta ser una de esas máquinas, aunque él no lo sabe todavía (ni tampoco ella misma). Eso sí, una máquina muy inteligente, sensible y atractiva de la que le resulta posible, y parece que inevitable, enamorarse. Deckard, que tiene la orden de retirar a todos los replicantes que encuentre sobre la faz de la tierra, acaba por amar a uno de ellos, y resulta muy difícil no reconocer al ser amado cuando menos el mismo valor que uno mismo tiene o cree tener. La película muestra a través de muchas otras escenas cómo la tan radicalmente distinta consideración que reciben los seres humanos y los replicantes carece de sentido. No puedo detenerme aquí a analizarlas con detalle, pero creo que la historia de amor de Deckard y Rachel tiene más capacidad ilustrativa que todo lo demás y sirve para apuntar el tipo de reflexión que la película demanda al espectador. Esta reflexión puede concretarse al menos en lo que sigue.
(1) Para empezar, la película nos muestra que atribuir dignidad al otro es reconocerlo como igual, admitir que es tan valioso y respetable como nosotros, que es, al fin, uno de los nuestros y que su bien debe ser buscado y protegido tanto como el nuestro. Es lo que al cazador de replicantes le sucede con Rachel, de la que sabe que es una replicante después de conocerla, pero al poco de conocerla; es decir, su proceso de reconocimiento se produce conscientemente, sabiendo que su origen es mecánico, que no es sino un producto de la Tyrell Corporation. Cabría añadir, además, que ese reconocimiento del otro es inevitable, que puede retrasarse más o menos tiempo, pero que a la larga ha de producirse sin remedio.
(2) La película muestra también que la dignidad humana es sólo circunstancialmente humana, es decir, que aunque haya sido calificada como humana por ser la propia de los seres humanos, sin embargo puede dejar de ser su patrimonio exclusivo a partir del momento en que lo que consideramos valioso sea poseído también por otros seres o, si se quiere, a partir del momento en que en que tomamos conciencia de que eso es así. Lo que valoramos en los seres humanos no es el mero hecho de su pertenencia a un género común (o no debe serlo), sino el hecho de que poseen ciertas cualidades (para decirlo con Ramón Valls, capacidad para la autonomía moral; aunque habría otras formas de pensarlo y de decirlo). Como la inmensa mayoría de los miembros del género humano poseen tales cualidades, concedemos nobleza al género, al que pertenecen, sobre todo si creemos que ningún otro género la posee. Pero los replicantes constituyen vivas muestras de que eso no es así, esto es, de que ellos no pertenecen al género humano en sentido estricto y, aun así, poseen las cualidades que hacen valiosos a los miembros del género humano. Por tanto, poseen la misma dignidad y merecen el mismo reconocimiento.
(3) Una consecuencia de la observación anterior es que es necesario identificar la cualidad o conjunto de cualidades que nos hacen valiosos a nuestros propios ojos; la mera afirmación de la pertenencia al género humano no sirve, porque no es fructífera. Cuál sea esta cualidad o cualidades es cuestión a discutir, pues no se trata de una pregunta obvia como muchos creen. En cuanto a la relevancia de la identificación del fundamento de nuestro valor, obsérvese que sólo mediante tal identificación seremos capaces de sacar las consecuencias correspondientes; suele decirse que los derechos humanos se fundan en la dignidad humana, pero no tendríamos un criterio para determinar cuáles son esos derechos si no supiéramos por qué somos dignos. La reflexión acerca de lo que constituye el fundamento de nuestra dignidad servirá también para ganar conciencia acerca de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, acerca del trato que merecen los demás seres humanos, y acerca del trato que merecen otros seres no humanos (sean replicantes o grandes simios) dotados de ciertas cualidades que hemos considerado valiosas.
(4) Aquello que hace dignos a los seres humanos (la capacidad para la autonomía moral, la inteligencia, la capacidad de sentir o de sufrir...) puede poseerse en diferentes grados, y de hecho así es, como bien muestra en la película el grupo fugado de replicantes: cada miembro del grupo posee las cualidades que solemos valorar en los seres humanos en distinto grado, desde León Kowalski, el más simple y más torpe, pasando por Zhora y por Pris, hasta llegar a Roy Batty, el más sofisticado y hábil. ¿Sucede esto también con los seres humanos? Parece que sí; lo que no está tan claro es qué consecuencias podríamos extraer de esto. Se me ocurren algunas, pero habré de dejarlas para otra ocasión, puesto que el tema requiere un tratamiento pausado y relativamente amplio.
(5) En última instancia, llega un punto en que no es posible discernir, en ciertos personajes, si se trata de humanos o replicantes. Ni siquiera ellos mismos pueden y, lo más interesante, acaban por darse cuenta, ellos y nosotros también, que en realidad es indiferente, que lo que cuenta es cómo es cada uno y no cómo ha llegado a serlo o, más allá de eso, si sus orígenes son biológicos o mecánicos. Una de las aficiones favoritas de los muchos fans que tiene la película es buscar detalles, cuanto más aparentemente insignificantes mejor, que sirvan para determinar si Rick Deckard es realmente un ser humano o, por el contrario, es un replicante. Pero incluso ellos saben que se trata de una anécdota, que lo que importa en el personaje no depende de eso. Que sea tan difícil determinar si es humano o replicante es, en este caso, una buena prueba de que es irrelevante.
Blade Runner nos hace pensar en cuáles son las pautas según las cuales juzgamos nuestro valor y el de los demás, y en cuáles deberían ser. Sus enseñanzas no necesitan esperar al futuro para ser útiles: no hace falta esperar a los replicantes y a las ovejas eléctricas, ni siquiera a los clones, porque son aplicables a lo cotidiano: al trato que merecen los otros, los que, sólo en apariencia, no son como nosotros. Recibido el mensaje; pero queda pendiente determinar de qué concretas maneras puede conectarse ese mensaje con los problemas bioéticos. Continuará, pues.
Ricardo García Manrique
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universitat de Barcelona
*Artículo publicado en la Revista de Bioética y Derecho, no. 6 (2006) -
"El secreto de Vera Drake" y nuestro secreto: aborto e hipocresía social
 El secreto de Vera Drake
El secreto de Vera Drake
2004, Reino Unido. Dirigida por Mike Leigh.El secreto de Vera Drake era éste: ayudaba a abortar a mujeres pobres. Y el nuestro, aunque sea a voces, es éste otro: en España se puede abortar más o menos libremente (aunque el aborto es un delito contenido en el Código Penal). Pero vayamos primero con el de Vera. Nos lo contó hace un par de años Mike Leigh, que tuvo el acierto de rodar su historia, la de una mujer inglesa que en el Londres de 1950 fue arrestada, procesada y condenada a treinta meses de cárcel por haber practicado un aborto clandestino. Fue el último de una larga lista, porque Vera Drake llevaba haciéndolo ni se sabe el tiempo, ni ella misma podía decirlo con certeza, aunque admitió que quizá en torno a veinte años, y la película nos muestra unas cuantas instancias de esa lista, que nos hablan, entre otras cosas, de las varias razones que pueden llevar a una mujer a abortar (falta de medios económicos o de un lugar decente donde vivir, tener que ocuparse ya de varios hijos, haber sido violada...). Nunca hubo complicaciones, porque parece que Vera era una mujer escrupulosa que conocía lo que se traía entre manos, salvo en ese último caso, que dio con la mujer en el hospital y con la policía tras su rastro.
La película de Mike Leigh, excelente, está dividida en dos partes. La primera nos muestra la vida cotidiana de Vera (interpretada de manera soberbia por Imelda Staunton), una mujer de unos cincuenta años, pequeñita y casi analfabeta, que trabaja limpiando casas de familias acomodadas y se ocupa, además, de su marido y de sus dos hijos, de su madre anciana y enferma, y de una familia amiga sumida en la pobreza y la depresión. Vera hace todo eso y además lo hace con alegría y casi entusiasmo, en un entorno en el que no sobra mucho de eso, el de la Inglaterra trabajadora de la posguerra. Además, muchas tardes, después de acabar con la faena cotidiana, Vera recoge su instrumental y se acerca hasta la casa de alguna mujer que necesita de su ayuda. En pocos minutos hace lo que tiene que hacer y, sin pedir nada a cambio, se marcha, camino de su casa, o de la de su madre, o de la de los vecinos, donde también necesitan de su ayuda. La segunda parte de la película comienza, de manera dramática, el día en que en casa de Vera están celebrando el compromiso matrimonial de su hija, una muchacha poco agraciada física e intelectualmente, pero que, gracias de nuevo a los buenos oficios de Vera, ha trabado relación con un joven vecino, tampoco muy guapo ni muy listo, pero sí honrado y trabajador. Es uno de los pocos días realmente felices para Vera, que se verá interrumpido por la visita inesperada de la policía, informada por los médicos del hospital donde atendieron a Pamela Barnes, la mujer cuyo aborto se complicó y que, presionada, confesó el nombre de Vera. Ahí comienza su calvario, el de los interrogatorios, detención, más interrogatorios, comparecencias ante el juez, libertad condicional, la incomprensión y hostilidad de su propio hijo, el juicio, la sentencia y la prisión. Allí la deja Mike Leigh, sin darnos el respiro de saber qué fue de ella después, si cumplió la condena íntegra (una integridad tan del cruel gusto de nuestro tiempo) o salió antes, y qué fue de su vida. Sólo sabemos que fuera queda su familia, en el comedor de casa, sola, abandonada, como todos aquellos de los que cuidaba Vera, para quienes el daño de su ausencia es irreparable; salvo, claro está, para las familias ricas cuyas casas limpiaba; sentirán su falta, porque hacía bien su trabajo, pero encontrarán a otra, porque los trabajadores son fungibles.
Vera Drake bien merecía la película que le ha dedicado Mike Leigh. Son mujeres como ella las que sostienen buena parte del andamiaje social, encargadas del cuidado de los demás: de su casa, de su comida y de su vestido, de su limpieza, de su estado de ánimo e incluso de su futura felicidad conyugal. Siendo todo esto evidente, sin embargo, son mujeres que ocupan un lugar secundario en el imaginario social, incluso después de la incorporación de las mujeres al ámbito de lo público, porque son éstas, las que han accedido a este ámbito, de tradición masculina, las que son valoradas por sí mismas o como símbolo de la capacidad femenina de superación. En cambio, las mujeres que siguen ocupándose del cuidado de los demás, las que estructuran y soportan casi todo el peso del mundo privado y cotidiano, siguen siendo invisibles, inexistentes política y jurídicamente; y quizá no puede ser de otro modo en tanto no se venga abajo el muro que separa de modo artificioso lo público y lo privado, y no parece que sea mañana, porque cuenta con el grueso contrafuerte del pensamiento liberal.
La película, pues, es himno a un feminismo no consciente, ni formalizado ni teorizado, pero efectivo y evidente, expresado como solidaridad de clase y de género. Lo sería incluso si Vera no tuviese su secreto, pero lo es más porque lo tiene: en el aborto clandestino se expresa la resistencia frente a la dominación masculina y burguesa. Masculina porque la prohibición del aborto supone la máxima intromisión del varón en la vida de la mujer, al apoderarse del control de su propio cuerpo. Y particularmente burguesa en el sentido de que la prohibición no alcanza a las mujeres de esa clase, como bien muestra el contraste entre los abortos clandestinos e ilegales que practica Vera y el aborto público y legal de la hija de la señora Fowler, que tiene los medios para conseguir que un psiquiatra declare, con una base de lo más inconsistente, que el aborto es procedente para evitar el posible nacimiento de un bebé con problemas mentales (el médico de cabecera le tranquiliza de antemano a ese respecto: “al psiquiatra le cuentas cualquier rollo”), y que tiene también los medios para pagar la clínica en el que el aborto se realizará. Eso sí, al precio de la hipocresía, la de todos los que participan en el proceso, y de la ocultación familiar y social de lo sucedido, además de las cien guineas, precio inasequible para cualquier mujer trabajadora de la época. Por cierto que el caso de Miss Fowler permite ampliar un poco más el catálogo de las muchas razones que explican y justifican la interrupción del embarazo: el suyo fue el producto de una violación. De este modo podemos comprender que el problema del aborto no es sólo un problema de clase social, como podría deducirse de los demás casos que aparecen en la película, sino también un problema de género, ahora en el sentido de que son los hombres los que violan el cuerpo de las mujeres y no al revés.
El carácter sexual y clasista de la dominación que expresa la prohibición del aborto acaba por mostrarse en la segunda parte, cuando el derecho irrumpe en la vida de Vera como elefante en cacharrería, atreviéndose a tocar con mano fría y áspera su cuerpo breve, atreviéndose a invadir su hogar en el día más feliz y a arrancarla de los suyos. El derecho que, por boca de policías, abogados y jueces, se atreve a hablarle en un inglés refinado y técnico, tan alejado del suyo, un inglés tosco y parco, pero mucho más cálido y expresivo. Son varones y son burgueses los que gestionan la creación y la aplicación del derecho, lo eran entonces y parece que no han dejado todavía de serlo del todo, ellos o, en su nombre, sus fieles servidores. En la distancia, ante el ojo del espectador, el metro y medio de mujer analfabeta que es Vera Drake se alza solitario contra todo ese negro entramado. Por eso es justo que la película se titule, sólo, Vera Drake (la alusión a su secreto sólo figura en la versión española), en su honor y también en honor de todas esas otras mujeres que, en cierto sentido, sólo se tienen a sí mismas.
El secreto de Vera Drake es, que yo sepa, una de las pocas películas que se ocupan del aborto. Recuerdo ahora Las normas de la casa de la sidra, de 1999, que alcanzó cierta notoriedad, y la española Colegas, de 1982, dirigida por el hace poco fallecido, y siempre infravalorado, Eloy de la Iglesia. No es, desde luego, gran cosecha y no sé si será un síntoma de sexismo cinematográfico. Por eso los interesados en el reflejo fílmico de los problemas bioéticos encontrarán particularmente atractiva una película se centre en la práctica de la interrupción del embarazo. Más allá de ese escaso interés del cine por la cuestión, da la sensación de que en tiempos de anticonceptivos, técnicas de reproducción asistida y población envejecida, el problema del aborto ha pasado a un segundo plano, cediendo el protagonismo a otros como los de la eutanasia, clonación o manipulación de embriones. Y, sin embargo, el aborto es una cuestión bioética fundamental, tanto porque no es todavía un problema del pasado sino muy del presente, como mostraré después, sino también porque al pensarlo nos vemos obligados a pensar algunas de las categorías generales de la bioética, tales como las de vida humana, individuo o dignidad. El relato que Mike Leigh hace de Vera Drake permite observar cómo el aborto es una práctica cuyo significado ha sido construido socialmente, o mejor, que posee varios significados construidos socialmente. Para Vera, lo que ella hace no tiene siquiera el nombre de “aborto”; ella se limita a ayudar a quien lo necesita, a quien no puede valerse por sí misma y, con mayor precisión, “a hacer que ellas sangren de nuevo”. Podría verse aquí una reconfiguración cínica e interesada de la práctica, es cierto, pero no necesariamente y, desde luego, no más interesada ni más cínica que la que califica el aborto como “asesinato de niños” (el propio hijo de Vera, sin ir más lejos, aunque en su caso, como en el de la mayoría, prevalece más bien la ignorancia y el simple prejuicio). En todo caso, insisto, la película permite observar el contraste entre dos construcciones bien distintas del sentido de la práctica abortiva, sea como un problema físico que hay que resolver antes de que se convierta en otra cosa bien distinta (un embarazo no deseado), que es como lo ven Vera Drake o las mujeres a las que ayuda; o sea como una práctica deliberada consistente en privar de la vida a un ser humano, siquiera sea en proyecto, y en consecuencia ilegalizada y penalizada, que es como lo ven, entre otros, los policías y juristas varios que aparecen en la segunda parte de la película (que podrían comprender o incluso justificar a Vera, pero que están obligados a mirarla a través de los anteojos necesariamente rígidos del derecho vigente, porque esa es la mirada que su profesión les requiere). Ya he hecho alusión a la doble dominación sexista y clasista que se expresa mediante la penalización del aborto; a eso hay que añadir la consideración aislada del fenómeno o, cuando no es así, contexualizada de manera inconveniente o a cargo de individuos incompetentes. La película muestra ambas cosas y ambas cosas resultan absurdas. Por una parte, Vera Drake es juzgada por haber practicado un aborto clandestino sin, parece, tener en cuenta la dificultad de abortar de otra manera, la condición económica y familiar de las interesadas o la vocación samaritana de la autora. Por otra parte, podemos observar cómo la legalidad de la práctica abortiva depende de la participación de sujetos que poco o nada tienen que ver con los intereses en juego, a saber, de la participación de un médico de cabecera o de un psiquiatra como los de la película. Esto es: el derecho se equivoca tanto cuando considera el aborto de manera aislada como cuando libra a los profesionales de la medicina la facultad de determinar en qué condiciones el contexto justifica el aborto. Más claro: ¿cómo es posible que no sea la propia mujer la que esté legitimada jurídicamente para decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de un aborto practicado en su propio cuerpo?
La historia de Vera Drake merecería haber sido contada incluso si el aborto ya no fuese un problema; pero lo es, y lo es particularmente en nuestro país, aunque ya no se hable apenas de él. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2004 (no tengo datos más recientes) se practicaron en España unos 85.000 abortos legales, lo que supuso un 6% más que el año anterior y una tasa de 8,94 abortos por cada mil mujeres en edad fértil y del 15% del total de los embarazos. Según nuestro derecho, los abortos legales son una excepción a la regla general de su prohibición, y son, como se sabe, de tres tipos que conviene recordar: aborto eugenésico (cuando el feto presenta malformaciones graves), aborto terapéutico (cuando la vida o la salud física o psíquica de la madre corren grave peligro) o aborto ético (cuando el embarazo es el producto de una violación). Pues bien, de esos 85.000 abortos, el 96,7% fueron terapéuticos, el 3,06% fueron eugenésicos y sólo el 0,02% fueron éticos. Además, la inmensa mayoría de los abortos, un 97% en 2003, se realiza en centros privados, generalmente clínicas pequeñas (supongo que dedicadas específicamente a la interrupción del embarazo). En cuatro comunidades autónomas (Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia) no se puede abortar en centro público alguno y en una (Navarra) no hay ningún centro, ni público ni privado, autorizado para la práctica del aborto.
Estos pocos datos ilustran cuál es nuestro secreto y cuál nuestro problema. Nuestro secreto es que, aunque el aborto es un delito en España, en la práctica puede abortarse libremente porque hay acuerdo de los implicados (mujeres, médicos, fiscales, jueces) en no perseguir un delito tal. El camino para lograrlo es calificar a la mayoría de los abortos como abortos terapéuticos, considerando que está en riesgo la salud (creo que casi siempre psíquica) de la madre. Por lo que sé, es suficiente con que una mujer manifieste su voluntad de abortar de modo más o menos consistente para que la clínica a la que se ha dirigido gestione los informes médicos necesarios que acrediten el peligro que supondría para su salud continuar con el embarazo. Lo que se está haciendo es equiparar sin más la frustración del deseo de abortar con el grave riesgo para la salud de la madre, de donde se deduce que cualquier mujer que desee abortar está en condiciones de hacerlo legalmente, bajo la indicación terapéutica; pero eso, desde luego, no puede ser lo que la norma quiere decir. Es, eso sí, un secreto a voces: el aborto está idealmente prohibido, pero no realmente. Lo único que pasa es que hay que pagarlo, porque abortar en un centro público parece ser bastante difícil; pero entonces no todas las mujeres son igualmente libres para abortar: como en la Inglaterra de Vera Drake, parece que también en la España del siglo XXI las mujeres pobres tienen más dificultades para abortar que las demás.
La sensación que da es que la cuestión del aborto se ha cerrado en falso y por eso sigue siendo un problema. Haberlo cerrado en falso, allá por 1983 (el artículo 417 bis del viejo Código Penal sigue extrañamente vigente), manteniendo su prohibición pero abriendo las vías de los supuestos despenalizados (sobre todo, como vemos, el del peligro para la salud de la madre), pudo haber sido una forma rápida de permitir que, de facto, las mujeres puedan abortar cuando lo deseen, siquiera sea pagando, sin que la Iglesia católica y los partidos conservadores pusieran el grito en el cielo (y, de hecho, ahora ya les preocupa más el matrimonio homosexual o el mantenimiento de la financiación estatal de las prácticas e instituciones religiosas). Así resulta que nos encontramos con un caso interesante para los estudiosos del derecho: el de una norma radicalmente ineficaz (la que prohíbe el aborto) que no supone un fracaso del legislador, sino todo lo contrario. Sin embargo, las mujeres (y todos en general) no deberían darse por satisfechas, porque la libertad de abortar exige, todavía hoy, el precio de la hipocresía y de la ocultación. El derecho obliga a las mujeres a mentir sobre las razones verdaderas que justifican su aborto y, de paso, lo convierte en una circunstancia sanitaria supuestamente excepcional en vez de ser considerado un problema ordinario de salud reproductiva del que se ocupase de forma igualmente ordinaria y gratuita la sanidad pública.
En definitiva, las cosas están mejor que en los tiempos de Vera Drake, y alguno pensará que bastante bien están a este respecto, pero la historia de Vera Drake nos recuerda no sólo los tiempos pasados sino también los nuestros, porque, como entonces, las mujeres todavía no controlan su cuerpo; pueden abortar, pero tienen que mentir sobre el por qué; pueden abortar, pero eso no forma parte de su derecho a la salud y a la sanidad básicas. Detrás de ello lo que asoma es una cierta construcción ideológica del aborto que aún mantiene parte de la fuerza que tuvo antaño, y que, por eso, la bioética debe seguir revisando y cuestionando.
Ricardo García Manrique
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universitat de Barcelona
*Artículo publicado en la Revista de Bioética y Derecho, no. 8 (2006) -
Comentarios al libro "Los fundamentos de la bioética", de Hugo Tristram Engelhardt
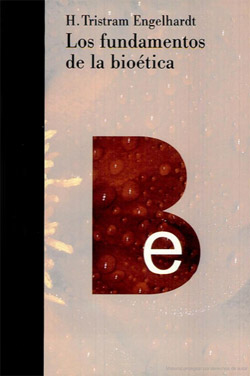 Los fundamentos de la bioética
Los fundamentos de la bioética
H. Tristram Engelhardt, Ed. Paidós Ibérica, 1995.Introducción
Éste es un libro escrito por un médico de carrera, filósofo de profesión y teólogo por vocación, pero ante todo es un libro apasionado, sobrado de vehemencia y de honestidad; un libro, en suma, importante e interesante, cuya lectura sólo cabe recomendar al lector deseoso de profundizar, más allá de lo que suele ser habitual, en el extenso campo de la bioética secular actual.
La Enciclopedia de Bioética de Reich (1995), al referirse a H.T. Engelhardt, le caracteriza como alguien que "ofrece otra aproximación a la bioética, más escéptica acerca de las posibilidades de hallar el consenso en sus fundamentos, y que insiste en una ética secular plural para una comunidad pacífica, estableciendo una ética de mínimos válida para el conjunto de la comunidad, pero que al mismo tiempo permita un considerable espacio para los valores y las opciones de las diferentes religiones y grupos ideológicos minoritarios". Creo que ésta es una acertada síntesis del propósito del autor al escribir este libro.
Libro que, como probablemente los lectores conocen, ha sido escrito en dos etapas: la primera versión (sin traducción al español) de 1986 y la segunda versión de 1995, que es la que sí tiene traducción española. La relación entre ambas versiones es que la segunda explicita claramente los puntos de vista y algunos posicionamientos del autor implícitos, o muy poco desarrollados, en la versión de 1986. El autor ha añadido una Introducción (el capítulo 1, La bioética ante la posmodernidad) que contiene algunas "confesiones" y su propia autocrítica en un tono fuertemente teológico a lo escrito en la primera versión.
Tras constatar que la historia de la bioética en los últimos 20 años ha sido el desarrollo de la ética secular, Engelhardt escribe que "la esperanza moderna ha consistido en descubrir una moralidad canónica y dotada de contenido, una moralidad que fuese algo más que un mero procedimiento, que vinculase a personas moralmente descono-
cidas"2, o sea, a personas no afines en sentido moral, religioso o ideológico.Aquí tal vez convenga precisar brevemente la peculiar terminología del autor: una "moralidad canónica" dotada de contenido es la que proporciona una clara orientación acerca de qué es correcto o erróneo, acerca del bien y el mal morales, es decir, va más allá de la afirmación de que no puede utilizarse a las demás personas sin su autorización; los "amigos morales" son quienes comparten una moralidad dotada de contenido cuyos valores aceptan (es el caso de una religión o de una ideología); los "extraños morales", en cambio, están obligados a resolver sus discrepancias mediante acuerdos mutuos, ya que carecen de una visión moral común que les permita hallar soluciones con contenido a los conflictos morales con los que puedan encontrarse.
En opinión del autor, la filosofía moderna, la que sitúa sus comienzos en la Ilustración, se habría propuesto como objetivo descubrir una moral secular (es decir, laica) dotada de contenido incluidos los contenidos bioéticos y que pudiera abarcar diferentes comunidades religiosas o ideológicas con creencias y valores diferentes. Pero este objetivo, o este supuesto objetivo, no se habría alcanzado, y ahí reside el dilema de fondo de la filosofía posmoderna.
¿Cómo interpreta Engelhardt lo que describe como "el proyecto filosófico de la modernidad"? Como el intento de obtener, apelando únicamente al razonamiento, la autoridad moral y los contenidos morales que la Edad Media prometió proporcionar a través de la fe cristiana. Pero éste ha sido un proyecto fracasado nos viene a decir el autor y quedarnos "solamente" con una ética de procedimientos es el precio a pagar por la visión multiperspectivista y multicultural que la posmodernidad conlleva. Naturalmente, aquí se abre un interesante debate: si ese diagnóstico o esa interpretación de la llamada posmodernidad moral es correcto y si una bioética de "procedimientos" es un mal menor o si, por el contrario, es algo verdaderamente interesante.
En cuanto a lo primero, el autor entiende que con la Ilustración se aspiraba a descubrir, mediante la argumentación racional, una moralidad común que vinculara a todas las personas y que sirviera de base para alcanzar la "paz perpetua" (Kant). Pero, ¿es realmente la propuesta moral kantiana tal como Engelhardt la interpreta o se trataría más bien de una propuesta de moralidad "de procedimientos"? El conocido "imperativo categórico" kantiano debe entenderse, en mi opinión, como un "procedimiento" más que como una propuesta moral dotada de contenido, por usar la terminología de Engelhardt. Por eso, creo que el autor interpreta sesgadamente a Kant y por extensión a la modernidad en su conjunto al afirmar que lo que pretendía era sustituir el cuerpo doctrinal del cristianismo ideológicamente caduco por otro "racional". Al no conseguir ese objetivo, la modernidad estalló en una multiplicidad de filosofías (y por tanto, de éticas) a menudo opuestas entre sí: a eso el autor lo denomina la "posmodernidad". Lo importante, entonces, es diseñar una bioética en ese contexto posmoderno, que sea capaz de hablar con autoridad moral racional y que pueda justificarse ante las personas que forman una comunidad secular pacífica, es decir, que excluya el recurso a la imposición, a la coacción, a la inquisición.
Si esta obertura del libro fuese correcta, significaría que, en efecto, en vano buscaríamos una bioética dotada de contenidos que pueda servir como moralidad canónica, en vano buscaríamos una moral secular con contenidos válidos para todas las personas en el seno de una comunidad secular plural. Encontrar esa moralidad de contenidos sólo sería posible entre "amigos morales", pero no en las sociedades pluralistas constituidas, en su mayor parte, por "extraños morales".
Al tratar de explicar los "fundamentos racionales" de una bioética secular, Engelhardt cuestiona la posibilidad misma de una ética secular de contenidos, la posible existencia de una ética (y por tanto de una bioética) seculares, aunque tratando, al mismo tiempo, de salvar lo que a su juicio merece ser salvado de lo que el autor entiende como el proyecto de la Ilustración.
En este mismo capítulo 1, Engelhardt confiesa al lector que muchos de los resultados a los que ha llegado en este libro son "moralmente detestables", pero "inevitables". Por este motivo, brinda una auténtica declaración de principios al afirmar que a él, "católico ortodoxo tejano y converso"3, le resulta incómodo su propio libro, pues en tanto que creyente, no puede compartir personalmente algunas de las conclusiones a las que se ve obligado a llegar intelectualmente. En efecto, la filosofía es un viaje intelectual del que no conocemos a dónde puede llevarnos... ¿Qué habría pretendido, entonces, al reescribir este libro varios años después? Ofrecer un marco moral en cuyo seno personas que pertenecen a comunidades morales diferentes puedan sentirse "vinculadas" mediante una estructura moral común que pudiera conducir a una bioética también común, a una especie de lingua franca moral para la posmodernidad. Y nos advierte: si este proyecto fracasa, o si no nos aplicamos seriamente a esta labor, el precio que deberemos pagar será el nihilismo y el más absoluto relativismo moral.
Lo que se nos propone, por tanto, es poner las bases o "los fundamentos" de una bioética que pueda vincular a "extraños morales", para lo cual es preciso ponerse de acuerdo pacíficamente sobre cómo y hasta qué punto colaborar. Es lo que se denomina una bioética de procedimientos y no de contenidos. Porque desgraciadamente en opinión del autor las personas no escuchan a Dios, o no lo hacen de la misma manera.
Con el fin de que todo eso quede más claro, el autor ha redenominado, en esa segunda versión, el "principio de autonomía" como "principio de permiso", en alusión a que el punto fundamental debe ser el reconocimiento de la necesidad de obtener autoridad moral por medio del "permiso" de los implicados en una empresa común, en este caso en las actuaciones biomédicas. Este principio de permiso se convierte, pues, en el núcleo de la ética secular, ya que ni la razón ilustrada ni el dios cristiano pueden fundamentar una bioética secular actualmente: los extraños morales se encuentran socialmente en tanto que personas. Cuando no existe y parece claro que, en efecto, no existe una autoridad moral única y reconocida en una sociedad secular pluralista, se debe preguntar a las personas qué quieren hacer (p. ej., mediante el llamado "consentimiento informado") y confiar en que lleguen a un acuerdo mutuo a fin de actuar pacíficamente con autoridad moral.
En resumen, el discurso moral transcurre a un doble nivel: el nivel dotado de contenido de los amigos morales, y el discurso moral de procedimientos que vincula a los extraños morales. Naturalmente, en el seno de los Estados seculares habrá que aceptar determinados hechos (p. ej., el aborto voluntario) que muchas personas entre ellas el autor del libro que aquí se comenta "saben" que son moralmente erróneos y habrá que comprometerse a rechazar el uso de la fuerza para imponer una visión moral particular y canónica.
Una bioética secular tal como el autor la entiende no puede decir gran cosa (en cuanto a contenidos) acerca de la adecuada relación entre médico y paciente o acerca de la asignación de recursos sanitarios escasos, por ejemplo. Podremos saber que debemos hacer el bien, pero careceremos de una visión común acerca de cuáles deben ser los objetivos de la medicina o acerca del significado de la beneficencia. Lo único que habrá son personas que se encuentran como extraños morales y que sólo están vinculados por su mutuo acuerdo, explícito o tácito. Valga como ejemplo el hecho de que desde una perspectiva bioética secular no puede establecerse que la investigación con embriones humanos sea una acción moralmente errónea; a lo más que puede llegarse es a exigir que se obtenga previamente el consentimiento o permiso de los propietarios de los embriones y que no se actúe de forma que pudiera perjudicarse deliberadamente a futuras personas (en caso de que esos embriones fueran posteriormente implantados). Éste es un ejemplo de esa bioética de procedimientos que el autor cree que es lo máximo que se puede consensuar en el seno de una comunidad secular.
Si pretendemos ir más allá, Engelhardt sugiere que nos hagamos miembros de una religión, procurando, además, elegir la "buena"; es lo que el autor afirma haber hecho (en el intervalo comprendido entre las dos versiones de este libro), arrepintiéndose por lo escrito en la primera versión y por la maldad moral de muchos de los hechos permitidos por un Estado secular, maldad que, obviamente, no puede ser captada en términos puramente seculares. En ello reside la fuerte tensión que recorre este libro, que no hace más que traducir la actitud tensa del autor.
La bioética
La principal tarea de la bioética es "ayudar a la cultura a clarificar sus visiones de la realidad y de los valores. La bioética representa un papel primordial en el proceso de autocomprensión de una cultura"4. Aunque no podamos hallar respuestas dotadas de contenido, la asistencia sanitaria establece, por medio de la bioética, su lugar propio dentro de una cultura. Por ejemplo, decidir cuándo acaba la vida humana determina la diferencia entre describir la extracción del corazón de un cuerpo humano como asesinato o como la recogida de un órgano para su trasplante, lo cual nos lleva a tener que establecer la diferencia entre vida "biológica" humana y vida "personal" humana, cuestión en absoluto banal. Teniendo en cuenta, además, que, como tarea secular humana, las conclusiones en bioética son siempre provisionales, y que sus consideraciones tienen lugar en el marco de las sociedades seculares plurales, formadas por extraños morales ante los cuales la bioética debe justificarse.
Plantear una cuestión ética es buscar un fundamento distinto al de la fuerza para resolver una discrepancia moral. Ése debe ser el mínimo exigible. Por consiguiente, la única fuente de autoridad moral secular general para los contenidos morales será el "consenso", la autoridad del "consentimiento", la autoridad de quienes deciden colaborar con el fin de llegar a acuerdos. Según el autor, éste sería el único aspecto de la Ilustración que continúa vigente y que proporciona la base para la bioética general secular. Por este motivo, el principio bioético básico es el del consentimiento o el permiso, de acuerdo con la terminología que el autor utiliza en esta segunda versión del libro.
Los principios de la bioética
Con los anteriores comentarios hemos llegado al capítulo IV, Los principios de la bioética, es decir, los principios de una bioética secular para extraños morales.
La moralidad de los extraños morales demuestra hasta qué punto pueden colaborar personas que pertenecen a comunidades morales diferentes, evidenciando, además, los límites que encuentra su autoridad cuando actúan conjuntamente (en tanto que comunidad o Estado).
En el ámbito sanitario la tensión básica se da, como no podía ser de otra manera, entre dos principios: el principio de permiso (nombre que sustituye al de autonomía, utilizado en la primera versión) y el principio de beneficencia. Dicha tensión es lo que denomina el autor "el conflicto en la raíz de la bioética". ¿Qué tipo de relación dialéctica encuentra entre ambos? Para empezar, Engelhardt afirma que el punto de vista moral secular consiste en comprender que los conflictos derivados de la consideración de una acción concreta, en términos de corrección o no, pueden resolverse intersubjetivamente mediante el "mutuo acuerdo". De ahí que el principio de beneficencia no sea tan determinante como el principio de permiso: la obligación de actuar con benevolencia respecto a los demás es más difícil de justificar, en términos morales seculares, que la obligación de abstenerse del uso de cualquier fuerza no autorizada.
El principio de permiso fundamenta la moralidad del respeto mutuo y está en la base del concepto de "comunidad pacífica", de una sociedad secular y plural. Pero el principio de beneficencia establece qué es bueno y aparece vinculado a un acuerdo, a una visión moral o a una comunidad concretas. Porque, ¿qué es la "vida buena"?, ¿qué son el bien y el mal, beneficios y perjuicios? Cualquier respuesta se halla subordinada al principio de permiso y se especifica de acuerdo con unos contenidos morales concretos. Pero, en general, el principio de beneficencia puede entenderse como la moralidad de la asistencia y la solidaridad social; en versión norteamericana, la filantropía. Con ello quiere decirse que los vínculos de beneficencia deberemos articularlos a partir de acuerdos mutuos (explícitos e implícitos), los cuales determinan tanto los contenidos como la propia autoridad morales. En este sentido, puede incluso hablarse de la existencia de un contrato implícito característico de algunas situaciones y profesiones: la sanitaria, por ejemplo, en cuyo seno la benevolencia debe verse como obligatoria y no sólo como loable o deseable. Pero en ningún caso podría convertirse en la regla de oro de la bioética secular.
Tenemos, pues, los principios de permiso y de beneficencia que se contraponen como un principio general de autoridad moral y un principio general del bien, respectivamente. En una sociedad secular plural, la moralidad debe entenderse como el ejercicio del bien, teniendo en cuenta los límites impuestos por la autoridad moral del consentimiento o permiso en el seno de comunidades que defienden visiones morales distintas. El denominado a veces "principio de justicia" (que el autor no recoge como tal en su lista de principios, si bien dedica el capítulo IX a esa cuestión) es un caso particular del principio de hacer el bien entendido desde la perspectiva comunitaria.
Según el autor, un buen ejemplo de cómo se articulan esos dos principios bioéticos nos lo proporciona el hecho de que el derecho de una persona a no ser sometida a tratamiento sin su consentimiento o permiso, se concreta de forma inmediata a partir de los deseos del enfermo o del posible enfermo. Basta con que el paciente o el futuro paciente exprese su rechazo es decir, su no consentimiento para que la autoridad del médico deje de afectarle. Y para ello, no se necesita presuponer ninguna visión particular de la "vida buena" (o sea, del bien, de los beneficios). Aunque también expone el ejemplo de que resulta más fácil justificar que las mujeres tienen el derecho a rechazar el aborto voluntario que la afirmación de que tienen derecho a que otros paguen por su aborto voluntario si ellas no pueden pagarlo.
La tensión entre ambos principios y la clara jerarquización que entre ellos se establece convierte a la medicina en una actividad "trágica", en el sentido de que puede obligar a los sanitarios a asentir a elecciones de sus pacientes que pueden suponer, a juicio de aquéllos, una import ante pérdida de bienes. El conflicto moral de base es, por tanto, que las personas que poseen y comparten una moral dotada de contenidos han de convivir pacíficamente con las que no la poseen o no la comparten y deben, en cambio, respetarse mutuamente en el seno de una sociedad secular pacífica.
Las personas y el principio de propiedad
Ya desde la primera edición norteamericana (1986) de este libro, el tema que mayor polémica ha levantado ha sido sin duda el concepto de persona que nos propone el autor y las consecuencias de orden práctica que de ello se derivan, de las cuales el autor se desmarca explícitamente, aunque las considera inevitables en el contexto de la ética secular.
El inicio del capítulo VII (Principio y fin de la persona: muerte, aborto e infanticidio) resulta suficientemente explícito: "El problema estriba en que no todos los seres humanos son personas en términos de la moralidad secular general, o al menos no son personas en el sentido estricto de ser agentes morales. Las personas gravemente seniles y los retrasados mentales profundos no son personas en este sentido tan importante y decisivo. Tampoco lo son quienes padecen graves lesiones cerebrales"5. La medicina se encuentra ante individuos con capacidades ampliamente divergentes que, a su vez, originan desigualdades moralmente relevantes. Los adultos competentes ocupan una posición moral de la que los embriones o los niños carecen, lo cual equivale a decir que los deberes seculares de permiso y de beneficencia varían según la posición moral de las entidades implicadas.
Sólo las personas constituyen una comunidad moral secular; sólo las personas son entidades que tienen conciencia de sí mismas, que son racionales, que tienen capacidad de elegir y que poseen sentido de la moralidad. Son, por tanto, los agentes morales de una comunidad, pero, por encima de todo, son entidades que tienen derechos morales seculares de tolerancia y respeto, y no pueden ser utilizadas sin su permiso. Aunque esos derechos morales seculares se refieren únicamente a las personas y no a los seres humanos en general, distinción que resulta fundamental en la práctica.
Es evidente que no todos los humanos son personas en este sentido: los cigotos, los embriones, los fetos, los recién nacidos, los niños, los retrasados mentales profundos o quienes se hallan en estado vegetativo permanente son ejemplos de humanos o de entidades que "no son personas", que no son agentes morales; carecen de los tres tipos de capacidades que el autor atribuye a las personas: autorreflexión, racionalidad y sentido moral. El principio de permiso debe aplicarse solamente a los seres autónomos, a las personas; no tendría sentido hablar de la autonomía del feto, de los niños o de aquellos que nunca han sido racionales. Esa distinción es enormemente relevante de cara a cómo tratar la "vida personal humana" en contraste con la "mera vida biológica humana". En el marco de una ética secular, lo importante no es cuándo comienza la vida humana, sino cuándo los humanos se convierten en personas, en agentes morales.
Las personas pueden determinar por sí mismas lo que más les conviene, pero inevitablemente son otros quienes deben elegir en nombre de los organismos no personales, son otros quienes deben determinar lo que mejor conviene a esas entidades, siguiendo para ello el criterio moral del elector. Las no personas se verán afectadas por las consecuencias de las decisiones de personas concretas o de comunidades de personas; es decir, cuando se debe valorar la importancia relativa de los intereses de las personas frente a los de las no personas, la posición moral de las personas es decisiva. Valga como ejemplo la comparación de los intereses de la mujer embarazada frente a los del embrión o del feto. Que una entidad biológica tenga una gran probabilidad de llegar a ser una persona no justifica que ya lo sea, ni que tenga ya los mismos derechos que las personas reales, actuales.
En otro orden de cosas, las personas han de determinar el valor de la vida animal, la consideración que deben recibir el sufrimiento y el placer (o el simple bienestar) de los animales, los cuales, en el mejor de los casos, pueden ser objeto de la benevolencia de la comunidad moral, estableciendo ésta normas para su protección, prevención de abusos, de malos tratos, etc. Análogamente, el valor del cigoto, de los embriones, de los fetos o de los recién nacidos está determinado en la moral secular general por el valor que puedan representar para las personas actuales. Los niños, los retrasados mentales profundos y las personas que sufren demencia en fase avanzada, no son personas en sentido estricto, si bien mucha gente les concede buena parte de los derechos que normalmente poseen las personas adultas y competentes. Para estos casos el autor usa la expresión "personas en sentido social", a diferencia de las personas de pleno derecho, que son los agentes morales.
La práctica de asignar derechos a los humanos que no son personas no puede entenderse en sentido absoluto: las personas tienen el derecho secular de actuar libremente mientras no sea en contra de las personas inocentes6, o mientras no impongan un sufrimiento injustificado a otros. Los padres que permiten que su hijo recién nacido con graves deficiencias muera de forma indolora no ofenden ninguna de las anteriores consideraciones. Los padres son personas, mientras que la determinación de los recién nacidos como personas sólo en sentido social (y no como agentes morales) dependerá de cómo vivan su paternidad las personas en sentido estricto.
En definitiva, hay que distinguir bien entre las personas en sentido moral y las personas en sentido social, a quienes las primeras imputan algunos de los derechos de los agentes morales, aunque esos derechos imputados pueden ser obviados en ciertas circunstancias. De este modo tiene cabida en el marco de la bioética secular la investigación con embriones, el aborto voluntario o la eutanasia de recién nacidos con deficiencias graves, por citar sólo algunos supuestos.
Principio y fin de la persona
La medicina trata a las personas, pero también a seres humanos que poseen sólo una parte de los derechos de las personas, los derechos que les hayan sido socialmente concedidos en una comunidad secular determinada. Comentaré a continuación algunas de las consecuencias que el autor extrae de este punto de vista.
En primer lugar, por lo que se refiere a la determinación de la muerte, Engelhardt describe la evolución de la determinación de la muerte basada en todo el cuerpo a otra basada en todo el encéfalo, o, más recientemente, en el cese irreversible de la actividad del neocórtex, como el paso de la determinación de la muerte basada en la vida biológica humana a otra centrada en la vida "de la persona". Concluye exponiendo que la mera vida biológica humana tiene un escaso valor moral en sí misma; el eje de toda preocupación moral debe ser la persona en sentido estricto. De este modo, justifica que los centros cerebrales superiores son condición necesaria para que se pueda hablar de persona (de vida personal, más exactamente) porque son indispensables para un mínimo de percepción consciente. El autor defiende, por tanto, la llamada "muerte neocortical" como muerte de la persona y, en consecuencia, estaría justificado en estos casos la supresión de todo tratamiento médico o asistencial; ni los familiares o responsables del paciente podrían exigirlo ni debería considerarse asesinato poner fin a la vida biológica de estas entidades, a las que se refiere con la gráfica expresión de "cadáveres vivos biológicamente"7.
En segundo lugar, no existen en general deberes morales seculares para con las personas en potencia pero que aún no existen como tales personas (cigotos, embriones, fetos, recién nacidos...), las cuales, por tanto, dependen de las personas. Sin embargo, la cuestión es diferente si nos referimos a personas dementes en fase avanzada de las cuales sabemos, o podemos saber, cosas de la persona que antes fueron. En el primer supuesto las entidades que ni son ni han sido antes personas podríamos, como máximo, considerar el deber de no dañar intencionadamente a la persona que puede llegar a ser (p. ej., investigar ocasionándole graves anomalías a un embrión o un feto, y permitir después su implantación y nacimiento). El valor de los embriones o de los fetos depende del que le otorguen las personas a las que pertenecen: esas personas pueden decidir su utilización; son, por decirlo claramente, propiedad privada de estas personas. Además, puesto que es la mujer quien invierte la máxima energía en este proceso, lo moralmente correcto es permitir que ella tome la decisión que crea más conveniente por lo que respecta a su cigoto, embrión o feto8.
El aborto y el infanticidio no son, desde el punto de vista de la moral secular, actos moralmente erróneos (mal que le pese al autor, como explica en la nota 33, página 280). Los padres y, en el caso del aborto, la mujer han de decidir los beneficios y los perjuicios de continuar proporcionando atenciones médicas a un recién nacido con graves deficiencias. El autor resume sus consideraciones en este punto con un algoritmo según el cual la intensidad del deber de beneficencia es directamente proporcional a las posibilidades de éxito de las atenciones médicas, a la calidad y la cantidad de vida, e inversamente proporcional al coste de garantizar dicha calidad de vida. De este modo, puede encontrar justificación una decisión selectiva de no tratar, manteniendo, al mismo tiempo, el compromiso general de salvar vidas.
De modo parecido, tampoco existen argumentos morales seculares en contra de la experimentación no terapéutica con embriones o fetos, ni tampoco en contra de la concepción de embriones con el propósito de usarlos como fuente de órganos o de tejidos, ni incluso en contra de su venta, porque prohibir o considerar inmorales esas prácticas depende de una visión moral dotada de un contenido concreto, lo cual no se da en términos estrictamente seculares.
El consentimiento informado
Las relaciones entre sanitarios y pacientes se articulan en torno al principio de permiso, en torno a las autorizaciones y denegaciones que constituyen la telaraña de la relación asistencial y los diversos compromisos que de ellas derivan. De ahí el papel básico que desempeña el consentimiento informado: dada la imposibilidad de descubrir en términos seculares generales una visión concreta acerca de qué es la vida buena, es preciso preguntar a las personas implicadas qué quieren hacer; y cuanto más extraños morales sean pacientes y sanitarios, más deberemos reglamentar explícitamente las normas por las que debe regirse el consentimiento libre e informado.
En este sentido, son interesantes las reflexiones que ofrece el autor acerca de qué ocurre cuando una persona precisa asistencia sanitaria. El paciente se siente en opinión de Engelhardt como "un extraño en tierra extraña", en la que no sabe con certeza qué puede esperar o cómo controlar su entorno. Por este motivo, la tarea moral del profesional sanitario estriba en conseguir que el paciente deje de sentirse extraño y pase a convertirse en un residente del mundo de las expectativas y de las actuaciones sanitarias, de manera que pueda orientarse en el mismo con mayor facilidad.
De la misma manera, el principio de permiso fundamenta el derecho a ser dejado en paz, el derecho a la intimidad, a rechazar actuaciones sanitarias y a establecer límites a las acciones de otros en contra de inocentes morales, es decir, en contra de quienes no han aceptado dar su consentimiento pudiendo hacerlo. Y ante el problema moral que puede suponer tomar decisiones acerca de incompetentes que nunca han sido personas que, por tanto, no han otorgado un Documento de Voluntades Anticipadas, por ejemplo, lo único que puede limitar la libertad de decisión de quien ejerce su tutela es la benevolencia (o, por lo menos, la no malevolencia), entendida aquí como la protección del incapaz frente a acciones deliberadamente malevolentes, pero no si los motivos aducidos por las personas que ejercen la tutela no incorporan malevolencia. Lógicamente, el autor defiende, de manera coherente con este razonamiento, el derecho de los padres testigos de Jehová a decidir por el hijo que está bajo su tutela.
Siguiendo con esta misma lógica, resulta imposible descubrir, en términos morales seculares, la forma más correcta de actuar ante las opciones que se nos presentan al final de la vida. Dado que estamos en una ética secular de procedimientos, no disponemos de ninguna guía que nos indique qué grado de sufrimiento debemos soportar, cuándo hemos de aceptar la muerte o cuándo podemos suicidarnos con o sin ayuda médica. Por tanto, la distinción entre intención y previsión, entre la denominada eutanasia activa o pasiva, entre causar la muerte o dejar morir, carece de significado moral intrínseco. Como siempre en este autor, la única guía posible es la que deriva del consentimiento o permiso de las personas involucradas. Las personas competentes tienen el derecho moral secular de buscar pacíficamente los medios para llevar a la práctica sus decisiones acerca de la vida buena y la muerte buena y, en consecuencia, poseen el derecho de elegir cómo morir9.
Como conclusión, Engelhardt se ve obligado a admitir el derecho de la persona a rechazar cualquier tratamiento y a suicidarse, sin que tampoco pueda alegarse ningún obstáculo moral secular para que la persona que desee ejercer su derecho lo haga a través de un agente o mediante instrucciones anticipadas, porque el mal moral secular del asesinato no reside en disponer de la vida de otra persona, sino en hacerlo sin su explícito consentimiento.
El derecho a la asistencia sanitaria
El capítulo IX lleva el significativo título de El derecho a la asistencia sanitaria, a la justicia social y a la imparcialidad en la asignación de asistencia sanitaria: la frustración ante la finitud, y en él expone el autor su visión acerca de la justicia distributiva en el ámbito sanitario. Partiendo de que "no existe un derecho moral secular a recibir asistencia sanitaria, ni siquiera a un mínimo decoroso de asistencia sanitaria; esos derechos deben crearse"10, afirma la inevitabilidad moral de un sistema sanitario a diferentes niveles, y no de nivel único. En su opinión, un sistema sanitario es un intento de planificar racionalmente la beneficencia entre los miembros de una comunidad, por lo que un sistema sanitario de dos o más niveles, con sus correspondientes desigualdades en la distribución de los recursos socialmente existentes, es inevitable moral y prácticamente, en consonancia con lo argumentado en capítulos anteriores al exponer los principios de permiso y de propiedad11.
En cualquier caso, el problema reside, a su juicio, en determinar y en proporcionar un nivel mínimo de asistencia sanitaria para todos los miembros de la comunidad (es decir, en realidad para los pobres y necesitados), al mismo tiempo que debe permitirse que el dinero y la libre elección creen y elijan niveles superiores de servicios sanitarios para quienes puedan pagarlos. Naturalmente, la pregunta surge inmediatamente: ¿cómo debería determinarse este nivel mínimo de asistencia sanitaria? Mediante el diálogo entre los ciudadanos, los políticos y los expertos, quienes deberían establecer el paquete básico de asistencia sanitaria para todos los ciudadanos, aunque sin excluir otras vías. En esta línea, no resulta sorprendente que defienda el denominado "plan de Oregón" como la mejor estrategia posible, si bien reconoce que este modelo se basa en la necesidad moral de poner un precio a la finitud de la vida y a los recursos (es decir, a la salvación de vidas y a la lucha contra el sufrimiento), basándose en la compasión y en el altruismo, o sea en la filantropía.
Siguiendo a Locke, Engelhardt sostiene que "ni toda propiedad es privada, ni toda propiedad es colectiva"12, por lo que las diversas comunidades, los Estados, pueden invertir los recursos colectivos de que dispongan en asegurar a sus miembros frente a la lotería natural y social. La argumentación que ofrece es, esquemáticamente, la siguiente: el principio de permiso autoriza a las personas que poseen o que administran recursos comunes y siempre que dispongan de permiso para ello a obrar de forma benéfica, estableciendo un paquete sanitario que ofrezca a toda la comunidad ciertas expectativas de tratamiento, pero con limitaciones seculares bien precisas, que en esencia son: la inevitabilidad moral de un nivel privado de asistencia sanitaria que pueda comprarse; un nivel de asistencia sanitaria pública que puede ser financiado con fondos públicos, pero cuyo alcance deberá establecerse de acuerdo con el principio de permiso. Por consiguiente, la máxima que propone el autor es claramente de corte filantrópico: "Da a quienes necesiten asistencia sanitaria, lo que ellos, tú u otras personas estéis dispuestos a pagar o a proporcionar gratuitamente"13. Esto es lo máximo a que puede llegarse en una comunidad de extraños morales que se basa no en derechos, sino en el principio de permiso.
El sanitario virtuoso
Como en el caso de los muy conocidos Principios de ética biomédica de Beauchamp y Childress14, el libro de Engelhardt también concluye con unas referencias acerca de la virtud en una comunidad de extraños morales. A ello dedica el capítulo X, que cumple asimismo la función de resumen.
Este libro acaba como había empezado, reconociendo la necesidad de colaborar como extraños morales en un mundo secular carente de contenidos morales canónicos que pudieran servir de guía. El resultado ha sido la consideración de las personas como centro y fuente de significado moral: podemos emitir juicios acerca de nosotros mismos en tanto que personas, en tanto que agentes morales. El "sanitario virtuoso" al igual que el "enfermo virtuoso", en una sociedad secular y plural, es el que ha adquirido y ha desarrollado el hábito de respetar la libertad de las demás personas y de procurar conseguir su bien, teniendo presente los posibles beneficios y perjuicios de sus acciones. En este contexto, las virtudes fundamentales deberían ser: la tolerancia (como virtud primordial en la moral del respeto mutuo), la liberalidad (la predisposición moral de ayudar generosamente a los demás) y la prudencia (a fin de conseguir un balance favorable a los beneficios frente a los perjuicios). Las personas que ejerciten esas virtudes, los "buenos burócratas" de la sociedad secular pacífica, deben dedicar una atención especial a lo que constituye, a juicio del autor, el núcleo de la moralidad, es decir, la moral del respeto mutuo.
Y a los creyentes de cualquier religión, Engelhardt les explica que deberán tolerar muchas acciones muchas de las conclusiones de su libro que "saben" que son profundamente erróneas, pero que la convivencia con extraños morales les obliga, también a ellos, a la generosidad y a la tolerancia.
Bibliografía
1. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995.
2. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 15.
3. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 25.
4. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 37.
5. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 257.
6. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 268.
7. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 434.
8. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995. Capítulos IV y V.
9. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 433.
10. Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995; p. 438.
11. Beauchamp TL, Childress JF. Principios de ética biomédica. Barcelona: Masson, 1999.Albert Royes i Qui
Secretario de la Comisión de Bioética de la Universitat de Barcelona
*Artículo publicado en la Revista de Calidad Asistencial, Vol. 18, Núm. 07 (2003)
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3




